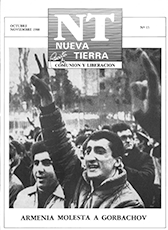Huellas N.13, Octubre 1988
PALABRA ENTRE NOSOTROS
Lo más querido
Estas notas están tomadas de una conversación que don Luigi Giussani mantuvo con un grupo de responsables de 32 países de todo el mundo, reunidos este verano en Italia con motivo de las Vacaciones Internacionales del movimiento.
Las publicamos, a pesar de que haría falta una mejor redacción, porque creemos que son una ocasión realmente clarificadora para la comprensión del origen de la experiencia y de la presencia del movimiento de Comunión y Liberación.
Quiero explicar el contenido de lo que será de ahora en adelante el MANIFIESTO DEL MOVIMIENTO, sacado de La leyenda del Anticristo de Vladimir Soloviev. Soloviev es el pensador ruso más importante de finales del siglo pasado y principios de éste, convertido al catolicismo en los últimos cinco años de su vida. En La leyenda del Anticristo imagina la evolución de la historia del hombre, y de manera más precisa, de la historia religiosa de la humanidad: por tanto, del destino del cristianismo en la historia humana.
Este texto, de un valor profético impresionante para nuestra época, es la expresión sintética de nuestro juicio sobre la situación en la que nos encontramos como cristianos, que pon de manifiesto el corazón mismo de nuestra fe y las consecuencias, en relación con el mundo y con la vida, que nacen de este corazón.
1. Empiezo nuestra reflexión comentando una página del Evangelio que ya he citado otras veces, porque creo que si no se entiende el valor de esta página no se entiende tampoco el valor de las demás. Se trata del capítulo 21 del Evangelio de san Juan (vv.4-19).
Es el fragmento del Evangelio que más me gusta, pues sin esta página sería realmente absurdo, algo inconcebible, que tú y que yo nos pusiéramos en relación con Dios, con el Misterio que hace las cosas; nosotros que estamos tan mal hechos, que somos tan débiles, tan desvalidos, que entendemos tan poco. ¿Cómo podría un hombre decir «tú» a Dios, al Misterio que hace las cosas? Desde luego, podría decirlo como un niño, pero en el sentido opuesto que al señalado en el Evangelio, es decir, de un modo infantil y superficial.
«Después de hacer comido... ». Imaginaos al grupo de los discípulos lleno de estupor y de calor porque habían vuelto a encontrar al Maestro. «Dice Jesús a Simón Pedro...» y todos los demás en silencio, mirando aquella escena. «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos? (...) Apacienta mis corderos», -te hago corresponsable conmigo de la realidad del mundo-. «Le dice por segunda vez...», tal vez lo haya mirado durante unos segundos, «¿Me amas?». «Sí, Señor, tú sabes que te quiero» (...) «Apacienta mis ovejas». Pero sigue esta mirada: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se quedó entristecido: «Tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero». Le dice Jesús: «"Apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo: cuando eras joven, tu mismo te ceñías, e ibas adonde querías; pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará adonde tú no quieras". Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: "Sígueme"».
Este texto nos hace comprender que no se puede percibir ni sentir el sentido religioso si no se parte de la percepción del propio ser pecador; no se estaría en la auténtica posición para poder mirar a Dios. Esta constatación del propio límite, de la no correspondencia con el Infinito genera un malestar que hace que la mayor parte de la gente se sienta indiferente y se aburra al oír hablar de Cristo y de Dios. Pero también en nosotros se percibe esta indiferencia y aburrimiento; así, nuestra vida se desarrolla vacía y falta de memoria.
Aquí está lo importante. A mí, a cada uno de nosotros, Cristo se nos ha hecho presente (y no sería una ocupación inútil recuperar continuamente la modalidad de este encuentro). Y el hecho de que Cristo se nos haga presente lleva al hecho de que le reconozcamos. Si estamos aquí es porque cada uno de nosotros dice «te reconozco, oh Cristo», «creo en Cristo». Sin embargo nos falta algo que voy a decir.
¿Qué es lo que nos falta? Este reconocimiento para muchos entre nosotros llega a ser incluso un apego a Él, serio, del corazón (como la conciencia que Pedro tenía cuando Jesús le preguntó «Simón, ¿me amas?»). Nosotros, frente a esta pregunta, mostramos un apego grande a Cristo, pero que resulta extraño. Extraño porque nos resulta más fácil dejarnos cortar el cuello, morir por Él, que dejarle a Él plasmar, moldear y cambiar nuestra vida.
El pensamiento de entregarle la vida -no en el sentido de morir por Él, sino en el sentido de cambiar el modo de pensar, de concebir, de sentir- nos hace sentir una gran lejanía, casi una extrañeza y una indiferencia; en definitiva, una gran ausencia de memoria. Pues entregarle la vida así, significa lo que he leído al final: «..."Cuando eras joven (cuando tenías 18 ó 20 años) tú mismo te ceñías e ibas donde querías; pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará adonde tú no quieras". Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios». Tu vida, aunque se realice lo que tú habías programado, se desarrolla de un modo distinto a como tú esperabas.
Esto es lo que hay que comprender: cada vida está hecha para el ofrecimiento a Dios. «Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios»: la muerte no es otra cosa que la modalidad con la que la vida se desarrolla hacia su fin. Con qué clase de muerte habría glorificado a Dios significa con qué clase de desarrollo hacia la muerte la vida de Pedro habría testimoniado a Dios. Este testimonio debería ser una exaltación cada vez más grande de nuestra existencia, algo que inunda cada vez más nuestro corazón, pues la vida no tiene sentido si no es para dar gloria a Dios, no es posible concebirla según otro significado. No existe ninguna otra hipótesis posible de valor para el «yo» si no es glorificar a Dios, es decir, vivir con Cristo la corresponsabilidad del camino del mundo. Y esto no se realiza como nosotros nos imaginamos porque sus caminos no son los nuestros y sus pensamientos tampoco. «Simón de Juan, ¿me amas más que éstos?». Tú eres igual que todos, me reniegas igual que todos, me olvidas igual que todos, haces lo que quieres igual que todos, pero, sin embargo en ti hay algo que ha nacido del encuentro conmigo. Entonces tú, ¿me tienes un apego mayor que éstos? A veces me pregunto, cuando me encuentro entre la gente: ¿cuál es la diferencia entre yo y todos los demás? La diferencia es esta pregunta que se me plantea y mi respuesta a la misma. Sí, ésta es la diferencia. Pero no es presunción, por que decir «sí» te hace temblar, pues uno se da cuenta de que realmente es igual que los demás y, sin embargo, no es como los demás porque le ha acontecido algo. Es exactamente lo que decimos en el Angelus: «Nosotros que a través de la anunciación del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo». Nosotros que hemos conocido que Dios se ha hecho uno de nosotros.
2. «Se alzó el staretz Juan y respondió con dulzura: -¡Gran soberano! Para nosotros, lo más querido en el cristianismo es Cristo mismo». Yo quisiera comunicaros esta paradoja. Y si uno no siente en sí esta paradoja, a mi modo de ver no entiende todavía lo que es Cristo de un modo maduro, y además no se percibe de un modo maduro ni siquiera a sí mismo. «Para nosotros lo más querido en el cristianismo: -«cristianismo» quiere decir una determinada concepción y visión del mundo, de la vida y del futuro, «lo más querido», en todo esto, «es Cristo mismo», es decir, que Cristo existe, que Dios se ha hecho uno de nosotros. Y yo estaría apegado a Cristo -aquí está la paradoja- aunque fuera cien veces más miserable y mezquino de lo que soy. Existe algo en nuestra vida que es totalmente libre, porque es totalmente gratuito, gratuitamente dado («No habéis vosotros los que me habéis elegido a mi, sino Yo quien os he elegido a vosotros»), de modo que, sea quien seas y hagas lo que hagas, esta, existe igualmente. Entonces la alternativa real de tu vida, mucho antes y mucho más que la de ser coherente y de no cometer pecados, es repetir esta frase: «Si, Señor, yo te quiero, te reconozco, tú lo sabes».
Este amor a Cristo no tiene nada que ver con el sentimiento que acompaña al afecto o a nuestro cariño muchas veces; por ello utilizo la palabra apego, porque es mucho más profunda. Este amor a Cristo no necesita en absoluto de ningún impulso de ternura en particular, si bien, en la fidelidad a lo largo del tiempo, lleva a una intensidad de ternura desconocida incluso frente a la propia mujer o al propio marido.
Veamos pues los factores fundamentales de este apego.
«Querido»: ¿Cuándo se dice que algo es querido?
- Ante todo cuando reconoces con sorpresa su presencia (es la fe). Es el estupor de su presencia.
- En segundo lugar, cuando esta sorpresa se llena de aprecio, de estima por ese algo. Es cuando uno llega a ser consciente de qué tipo de presencia se trata. Es la estima la que cumple el reconocimiento.
-Y, por fin, cuando nace un apego a este algo. Es mucho más profundo el apego que el impulso de ternura con el que identificamos juvenilmente al así llamado amor. El apego es precisamente la unidad que nace por la función que una relación tiene de cara al universo, al designio total. Es la unidad del designio total la que moldea la relación entre dos personas. Y sólo en el tiempo, la vejez -la verdadera juventud- madura la autoconciencia de esta unidad.
El ser cristiano se define por un estupor ante la presencia de Cristo lleno de estima, y de apego al propio ser, de modo que puedo equivocarme un millón de veces sin que disminuya este apego a Cristo. El amor a Cristo es realmente el apego a un hombre como lo era para Pedro.
3. Ahora quiero indicar un paso importante. Uno de vosotros me ha dicho: «Este apego se queda a nivel estético».
Existe el peligro de que este apego a Cristo, real, apoyado incluso por una fe real, se quede a nivel estético es decir, de sentimiento: pero no en el sentido que decía antes, (el impulso de ternura). El nivel estético es aquel que tiene su origen en el juicio; por tanto, es un apego real. Sin embargo, se queda en sí mismo cuando no llega al nivel moral, cuando no derrumba la barrera ética. La barrera ética o moral es aquella resistencia (como en física la unión de las moléculas de agua) por la cual nosotros no queremos, no tenemos ganas de que algo justo, precioso, bueno, fascinante, feliz, entre en la vida de modo que la cambie: no lo dejamos entrar. La barrera ética es la resistencia al cambio de la vida.
Aquí está lo importante: «Cristo mismo como lo más querido en el cristianismo», todos podemos reconocerlo (es la fe) más o menos según el temperamento y la edad. Sin embargo, este reconocimiento no sobrepasa la barrera ética, aquel ámbito de nuestra vida donde domina el modo de sentir o el estado de ánimo. Por el contrario, este reconocimiento debe ser un ímpetu que cambie algo en la vida. Si no cambia algo en la vida, entonces lo que por un tiempo se queda a nivel estético -que incluso da gusto y certeza, sentido y ofrece un modo nuevo de mirarlo todo-, tarde o temprano, desaparece. Así, llega el día de la tiniebla y de la oscuridad, y entonces no se entiende nada. Y de este modo se pasa del aburrimiento a la traición: se traiciona el hecho acontecido e irreductible (es decir, podrías vivir un millón de siglos en contra de Cristo, pero no podrías ya quitarte el instante, el momento del encuentro).
Quiero ahora indicar dónde está el primer derrumbamiento, es decir, qué es lo primero que hay que hacer aquello que ninguno de nosotros podría dejar de hacer.
¿En qué consiste la primera presión sobre el muro por la cual el impulso estético de la fe (¡pues es realmente una emoción estética impresionante: pensar que Dios se ha hecho hombre!) derrumba la resistencia ética y empieza a cambiar la vida?
El primer gesto por el cual el muro se derrumba y, poco a poco -o deprisa- (según el designio de Dios y no nuestra pretensión) uno empieza a caminar- y es un gesto que hay que repetir siempre, pues el muro vuelve a levantarse- es la oración. Pero no es el rezar. Es la petición. El hombre es como un hambriento que reconoce la presencia; estima y está apegado a alguien que está comiendo. Aquí el apego es como decir: «¡qué bonito es comer!» (es el nivel estético); el derrumbamiento ético es el coraje de decir: «Dame un poco de comida». Sin este «dame» es como si el encuentro y el reconocimiento de Cristo llegasen, tarde o temprano, a desvanecerse. En este «dame» consiste precisamente la fuerza del hombre (que es la mendicidad). La fuerza del hombre es su verdad es que no tiene nada (por esto nadie debe escandalizarse ni de sí mismo ni de los demás : «Dios me libre de juzgar a alguien ni si quiera me juzgo a mi mismo»; y san Pablo). El hombre es nada, y toda la gloria del hombre es la fuerza con la que Cristo llamado, entra en la vida y la cambia, como Él quiere y según sus tiempos.
Yo os rogaría que tomarais en serio esto incluso si sentís repugnancia al pensar en Dios o en Cristo, incluso si experimentáis un rechazo fisiológico a esto: hace falta mendigar a Cristo, al Dios hecho hombre (la misma Biblia termina pidiéndolo: «Ven, Señor Jesús» la primera fórmula de los primerísimos cristianos).
La petición que es el reconocimiento de Cristo que se hace memoria. Es memoria porque si uno pide tiende a reconocer. La oración es memoria: la esencia de la oración es la petición que brota de una memoria. Y luego empuja a conocer: entonces uno tiende continuamente a comprender el discurso cristiano, a leer, a escuchar, a observar cómo otros hacen (los ejemplos, los testigos).
4. «El emperador se dirigió a lo cristianos...» ¿Quién es el emperador? Es el símbolo del poder que determina la medida del comportamiento mental y práctico de los hombre en un determinado momento de la historia. En la imaginación de Soloviev, lo que él llama «emperador» es el poder sobre los hombres y sobre el mundo, que alcanza su punto extremo cuando logra planificarlo todo. Pero sobre todo lo que el poder ha logrado es el hecho de que los hombres piensen lo mismo, y piensen lo mismo porque están subyugados y viven los mismos valores comunes, de modo que ya no hay peligro de rebeliones y revoluciones: todos carecen de voluntad. Todos están -como decía el grandísimo Pasolini- homologados, todos tiene la misma mentalidad. El «emperador» es el símbolo del último nivel, de la edad final del mundo, donde todo está nado como una gran oficina perfectamente organizada: incluso los pensamientos y sentimientos de los hombres. Comprended que, en este caso, el emperador es el dios del mundo, es el ídolo encarnado.
Existe un único punto, una sola resistencia, que el emperador no logra reducir a esta lógica. ¿Qué es? Es el amor a Cristo; es el hecho de que Dios se haya hecho hombre. Entonces puedo ser muy obediente («Gran soberano»), pero no es mi dios, no es el último criterio de mi vida.
El último criterio de mi vida es Cristo, el Dios hecho hombre. Por ello el emperador ya no sabe qué hacer con este ultimo grupito de cristianos que no logra doblegar. Entonces les dice: «Os dejo a vosotros la educación moral de toda la humanidad. ¿Qué queréis más?». El staretz dice: «No. A nosotros no nos interesa el gobierno moral de toda la humanidad (un papel), aunque sea el más grande. A nosotros nos interesa otra cosa: Alguien que ha venido al mundo y que tú -emperador- no puedes coger y encajar en alguna categoría de la gran computadora con la que ejerces tu poder».
Es decir: frente a la pregunta de Cristo «Simón, ¿me amas tú?» frente a «lo que más nos importa es Cristo mismo» y frente al ímpetu conmovedor de la petición que te hace mendigo (y hay gente entre nosotros que ha empezado a entender y a vivir esto y con ellos uno se siente más amigo aunque no lo haya conocido antes), frente a todo esto -que es la esencia del cristianismo - tú estas solo.
La soledad es la característica de la vida de los cristianos hoy: «¡Oh cristianos abandonados por la mayor parte de vuestros hermanos y jefes». Y Soloviev escribía estas cosas hace cien años, como una profecía formidable
que iba a realizarse primero en Rusia y que ahora se está verificando en Occidente, aunque a una escala distinta.
Estamos abandonados («Vosotros estáis sin patria» nos dijo también Juan Pablo II hace algunos años) en esta verdad del cristianismo. Y toda la gente que está a nuestro alrededor está abandonada, y si tiene un minuto de consciente reflexión cada cien horas de vida, en aquel minuto se siente sola, abandonada.
¿En qué sentido abandonados?, ¿por qué? Por dos razones:
a) Porque la característica fundamental del cristianismo -estoy hablando de la Iglesia católica, ¡imaginémonos las demás confesiones!- en estos siglos es una concepción y una traducción de la fe absolutamente individualista, es decir, cultualista (determinadas prácticas) y moralista (la fe identificada, ayer, con no cometer ciertos pecados y, hoy, con observar ciertos valores comunes), y absolutamente intimista. Es decir, la fe ya no une como nos ha unido a nosotros. Resulta extraño que por la fe yo te haya conocido a ti y tú a mí: es la extrañeza que nuestro movimiento suscita. Por esto nuestro movimiento preocupa al poder; porque incluso allí donde somos cinco es como si hubiera cincuenta mil personas. Incluso lo que mucho cristianismo de hoy ha podido realizar en cuanto a caridad -atender a los minusválidos, a los drogadictos, a los «últimos»- son capaces de hacerlo también los paganos. Sin embargo es la razón de la fe lo que cambia el modo de vivir y realizar también estas obras: como la madre Teresa de Calcuta.
b) En segundo lugar, estamos abandonados porque también los hermanos y los jefes -aquellos que deberían edificarnos y conducirnos- nos presentan una propuesta y una imagen reducida del cristianismo. La cultura moderna, después de haberlo destruido todo de un modo ateo, ha comprendido que la convivencia humana necesita respetar ciertas virtudes (por ejemplo, la honradez, la paz, la tolerancia... ) y la ilustración atea ha creído poder realizar por sí misma estas virtudes (en Italia por ejemplo existe un libro -Corazón de Edmondo De Amicis- que quiere demostrar cómo se puede educar de un modo humano sin el cristianismo). Pero, después de la II Guerra Mundial, sobre todo, todos han comprendido que el Estado no es capaz de hacerlo. Entonces, ahora que gobierna la cultura mundial dominante, desde el Oeste al Este, dice: «He aquí el sentido de la Iglesia y del cristianismo: ayudar al Estado a hacer vivir los valores comunes», aquellos valores comunes que permiten a la sociedad no tener rebeliones y guerras. El cristianismo -ha dicho un eclesiástico- y el objetivo de la Iglesia es apoyar al Estado en la educación de la gente en los valores comunes. ¡No! El fin de la Iglesia es decir: Dios se ha hecho hombre.
He aquí la síntesis -ingenua si queréis, pero verdadera- de la alternativa entre nosotros y todo el mundo cultural católico que nos rodea, por lo menos el dominante. Este mundo cultural católico dominante dice: «Nosotros debemos callar sobre nuestros dogmas, lar verdades cristianas fundamentales, y debemos apoyar a la sociedad, desarrollando la educación en los valores morales, los valores sociales».
Por el contrario, nosotros decimos: ¡No!, nosotros hemos sido llamados a recordar e indicar al mundo algo que él no ve y que no conoce: que Dios se ha hecho hombre, y este hombre está con nosotros hasta el fin del mundo. Éste es nuestra tarea. De aquí se derivan también los valores, y se derivan de modo que pueden ser vividos de verdad. (En este sentido la Madre Teresa de Calculta es seguramente el milagro más grande que Dios haya hecho en este siglo. Este milagro debe reflejarse en el ámbito más pequeño y humilde de nuestro compromiso cotidiano).
5. ¿Qué es lo que nos ayuda en este amargo mar? ¿Qué nos hace caminar? Abandonados, pero creadores de una amistad sin fin: es la realidad de nuestra compañía. Yo, cuando era un muchacho, me enfadaba al ver en ciertas películas a las mujeres que iban a un entierro y que tenían un velo que cubría su rostro; y me enfadaba porque no veía el rostro de aquellas mujeres; entonces pensaba: ¡qué bonita cara deben tener! Perdonad la analogía: el rostro hermoso de Cristo presente tiene delante un velo: el velo es nuestra compañía. Pero su rostro está ahí detrás, se entrevé.
¿Qué es lo que hace falta para que en nuestra comunidad se deje entrever, cada vez más, la belleza del rostro de Cristo? Hace falta vivir el primer punto comentado hoy: si vivimos el primer punto (san Juan 21) entonces aquel rostro se ve cada vez más claro.
Es realmente una paradoja fascinante este concepción por la cual todo está en ti: el amor a Cristo está en ti, el reconocimiento de Cristo está en ti («Simón, ¿me amas tú más que éstos?»: tú, tú, tú,... ) y a la vez su presencia es el velo de esta compañía, así que tú no vales nada si no te concibes inmanente a esta compañía. La compañía es el lugar donde tú puedes ser tú mismo. La compañía es, pues, el velo del rostro de Cristo (y quien es «buscador» de hermosos rostros de mujer, es capaz de entreverlo).
6. «Él mismo y todo lo que proviene de Él». Aquel velo viene de Él; la compañía proviene de Él. Por tanto, lo más querido es Él y la compañía que proviene de Él. Pero no sólo esto.
«Puesto que nosotros sabemos que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Divinidad». El cielo y la tierra, los hombres, todo lo que existe y vive proviene del Misterio (¡no era nada y ha sido creado!), de la Divinidad. Esta Divinidad habita -está dentro corporalmente, físicamente- en Cristo. Entonces, entre las estrellas del cielo de esta noche, en la blanca luz de la luna en las montañas, o entre el dolor del corazón por el amigo muerto o en la alegría, existe una relación fisiológica con Él. Ésta es la cuestión última: es la ley de la vida de nuestra comunidad.
Esta compañía, que es el velo de su presencia, tiene el instinto, la pasión, el ímpetu de afrontar y desafiar a la realidad según la totalidad de los factores que la constituyen.
«El mismo y todo lo que proviene de Él, puesto que nosotros sabemos que en Él habita corporalmente toda
la plenitud de la Divinidad»; de esto proviene toda la dinámica y el actuar del movimiento: el desafío a las circunstancias. Nuestra compañía está obligada a afrontar todas las circunstancias -incluso la política, que es la más relevante-.
Se afronta la realidad afrontando instante por instante, las circunstancias a través de las cuales debemos pasar: desde el despertarse por la mañana y ver a tu madre y tu padre, el libro que debes llevar, la rutina del autobús, al entrar en la universidad y oír al profesor que dice mentiras sobre el hombre y sobre la Iglesia, el problema y de las aulas, los amigos que encontráis y que a lo mejor no os saludan, los periódicos... Existe una familia amiga que ha perdido el hogar: la comunidad no puede dormir tranquila. Si en el lejano Perú no se conoce a Cristo, la comunidad, esté hecha de cuatro personas o de cuarenta, no puede dormir tranquila o quedarse indiferente.
Es el reto del mundo. Mundo entendido como toda la realidad sin significado, es decir, sin Cristo. El reto al mundo es el compromiso de nuestra compañía es afrontar todas las circunstancias en la memoria de Cristo y en la conciencia de la unidad entre nosotros.
Esto determina el modo de percibir las circunstancias, comprenderlas, juzgarlas; el modo de imaginar qué hacer, de programar, de ponerse en acción, -sea cual sea el resultado muy libres del éxito, como Cristo lo fue de morir en la cruz; Él, que había venido para liberar al mundo-. Porque la resurrección está en el misterio de la voluntad del Padre; la afirmación y el triunfo de la verdad están en el camino que el Padre decide: «Ha llegado la hora, oh Padre; glorifica al Hijo así como el Hijo tuyo te ha glorificado a Ti». Nosotros no sabríamos lo que es Dios, no diríamos Padre, nadie lo diría si Cristo no lo hubiese glorificado. «La hora»: esa «hora» es cada instante de la historia; y cada cosa y cada día de nuestra vida. Por esto tiene una importancia absoluta el comienzo de cada día: cada mañana debemos retomar esta conciencia completa de nosotros mismos, aunque seamos o nos sintamos mezquinos e incapaces; no importa, pues la capacidad es de Otro. Cada mañana, cuando nos levantamos, cada hora en la que renovamos la memoria, cada vez que pensamos o vemos a un amigo de la comunidad, cada vez es esta «hora».
Hace falta que nuestra vida glorifique a Cristo. ¿Qué quiere decir glorificar a Cristo? Quiere decir afrontar todas las circunstancias de la existencia según el efecto y la energía que provienen de la memoria de Cristo e identificada provisionalmente en la unidad de juicio, de afecto y de obediencia en el comportamiento de nuestra compañía. Provisionalmente porque nosotros no debemos responder personalmente ni a la compañía ni a los responsables de la compañía; nosotros debemos responder personalmente a Cristo. Sin embargo, es en la compañía donde Cristo se hace presencia, se hace juicio y afecto, capacidad constructiva.
Decir «Para nosotros lo más querido es Cristo. Él mismo y todo lo que proviene de Él», quiere decir que lo que tenemos por más querido es todo, porque todo depende de Él («Incluso los cabellos de vuestra cabeza están contados»). Así uno llega a captar y a valorar realmente todo, hasta el más pequeño detalle.
Esperemos que el Espíritu y la Virgen ( debemos repetir «Veni Sancte Spiritus, veni per Mariam») nos ayuden, a pesar del abandono de los hermanos y de los jefes, a resistir la reducción que del cristianismo hace la cultura dominante -el cristianismo es reducido por esta cultura a valores morales que sustentan la sociedad de tal forma que podamos tener energía para afrontar el mundo. El «mundo» no es el mundo; el mundo son las circunstancias a través de las cuales Dios nos hace pasar en cada momento («ha llegado la hora»): hay que afrontarlas en el amor de Cristo y, por tanto, juntos; no juntos codo a codo, sino juntos por dentro, porque la comunidad es ante todo una dimensión de mi corazón.
Créditos / © Asociación Cultural Huellas, c/ Luis de Salazar, 9, local 4. 28002 Madrid. Tel.: 915231404 / © Fraternità di Comunione e Liberazione para los textos de Luigi Giussani y Julián Carrón