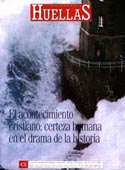Huellas N.10, Noviembre 2000
BREVES
Colaboraciones. Reliquias que engrandecen
Patricia Peláez
«Para transmitir el mensaje que Cristo le ha confiado, La Iglesia tiene necesidad del arte. Debe hacer perceptible, más aún, fascinante en lo posible, el mundo del espíritu, de lo invisible, de Dios... El arte posee esa capacidad peculiar de reflejar uno u otro aspecto del mensaje, traduciéndolo en colores, formas o sonidos que ayudan a la intuición de quien lo contempla o escucha. Todo esto sin privar al mensaje mismo de su valor trascendente y de su halo de misterio»
Juan Pablo II
Al volver la mirada a nuestro barroco español de los siglos XVII y XVIII se vislumbra un mundo musical tan lleno de belleza y color como de expresividad y contrastes. Y esto no sólo en la música instrumental (recordemos tan solo a Gaspar Sanz), sino sobre todo en la música religiosa, que incluye tanto la específica para la liturgia como la que denominamos "vernácula" (en castellano), paralitúrgica o música de romance, que no pertenece al ordenamiento litúrgico oficial y tiene una naturaleza más flexible. En esta última precisamente queremos centrar nuestra atención a tenor de su propio valor intrínseco y, sobre todo, a raíz de los recientes estudios e investigaciones que sacan a la luz una de las épocas más brillantes e injustamente desconocidas de la historia de la música española.
El espíritu Contrarreformista
Nos movemos en el contexto de la Contrarreforma, que seguía imperando en España bien entrado el siglo XVII. Este hecho vino a construir un rasgo definitorio de nuestro barroco. La Iglesia tuvo un importante papel de mecenazgo en nuestro país, a diferencia de otras naciones europeas en las que predominaba, sí, pero siempre a un nivel similar o inferior al del mecenazgo civil. Supo mantener el repertorio religioso en sus catedrales, monasterios y parroquias. Y, gracias también al cuidado con que se ocupó de las capillas catedralicias, es decir, de los cantantes, instrumentistas y maestros de capilla, permitió que la vida musical española tuviera un lugar más que relevante en la cultura de la época.
El villancico del XVII
En este ámbito destaca el género conocido como "villancico", que incluye otros afines como: tono, tonada, romance. Con un carácter inicialmente profano, los villancicos poco a poco adoptaron una función sagrada en época de Felipe II, estando presentes en los Maitines y en torno a otras ceremonias litúrgicas. Hasta tal punto se llegó a enraizar esta práctica , que los maestros de capilla se vieron obligados a componer en la mayoría de los casos una cantidad ingente de villancicos cada año, además de la ya habitual música litúrgica.
Los villancicos religiosos fueron introducidos fundamentalmente en las festividades de Navidad y en el Corpus y su representación solía tener lugar en el coro catedralicio o sobre unos entarimados que permitieran al pueblo la visión de la capilla musical, de manera que «ayudara a la intuición de quien lo contemplo o escucha». Así pues, el pueblo podía también sentirse plenamente partícipe en aquellos días tan especiales. Merece la pena señalar cómo, en este sentido, el villancico del XVII fue un fabuloso vehículo de expresión: no sólo encauzó el espíritu Contrarreformista de la Iglesia con el fin de educar más a los fieles en los misterios de los ciclos navideños, sino que, por medio de la claridad y énfasis del texto, se alejó cada vez más de las habituales marañas contrapuntísticas de la escuela flamenca, tan enraizada en la España de los Austrias.
Estructura formal
El villancico va a estar determinado por un esquema formal: la estructura simple tipo estribillo-coplas, que luego irá variando a lo largo de los siglos. El elemento más dinámico es el estribillo, con forma abierta y un texto muy expresivo. A lo largo del siglo y ya a principios del XVIII podemos observar que se han hecho notables experimentaciones y variaciones en cuanto a la estructura literario-musical.
El incendio del Alcázar
En la Nochebuena de 1734 acontece lo que posiblemente sea la más grande tragedia de toda la historia de la música española: se incendia el Alcázar de Madrid en el cual se encontraba el magnífico archivo musical de la Capilla Real (donde se conservaba un abundantísimo repertorio tanto sacro como profano, actual y de siglos pasados); de manera que, por ejemplo, gran parte de las obras del que fue maestro de dicha capilla y principal responsable de la composición de música sacra en la corte en las primeras décadas del XVIII, José de Torres, quedan en el más profundo de los anonimatos.
La cantata religiosa
Otro aspecto interesante es que en este periodo asistimos a cambios estilísticos por medio de la incorporación de nuevos géneros, estilos y modos propios de la música italiana. Este proceso ya había comenzado con compositores de la segunda mitad del siglo XVII, como Juan Hidalgo y Cristóbal Galán, y con la llegada a La Capilla real en 1701 de Sebastián Durón. La transformación propiamente dicha se lleva a cabo en la segunda década de siglo. Sin embargo, y en contra de lo que podríamos pensar, no fue liderada por músicos italianos, sino por músicos españoles como el ya nombrado José de Torres y su colega el mallorquín Antonio Literes.
La nueva forma que nace es denominada "cantada", término españolizado de la "cantata" italiana, la cual, en principio tiene un carácter exclusivamente profano, pero que enseguida dará lugar a una vía paralela por su incorporación al ámbito sagrado y por pasar a formar parte del repertorio de los villancicos hispánicos. Estas "cantadas religiosas" que se practican ya por el año 1703 en la Capilla Real irán extendiéndose a lo largo de la centuria por el resto de España.
Entidad deliciosamente propia
La asimilación de lo italiano y su posterior simbiosis con lo español (todo ello alcanzó su punto álgido con el advenimiento al trono de Felipe V), ha traído de cabeza a más de un musicólogo y pensador, llegando incluso a plantearse si nuestra música tenía un valor autóctono o si era meramente un capítulo de la música italiana del siglo XVIII. Nada más lejos de la realidad. El que sepa mirar esta música no puede dejar de percibir algo mucho más hondo, una tradición con entidad deliciosamente propia, por supuesto sin olvidar que evidentemente hay diversas influencias de otros países, y mayoritariamente de Italia. Pero precisamente es en este hecho donde reside la grandeza de nuestros músicos, que han logrado, por medio de la combinación de ambas tradiciones, crear un repertorio con una personalidad puramente española.
Simbiosis entre lo profano y lo sacro
En este sentido vemos que la cantada religiosa es uno de los múltiples ejemplos que se han dado a lo largo de la historia en los que la Iglesia, es decir, el pueblo cristiano que se sirve del arte como medio de expresión, lejos de destruir todo aquello que se puede considerar profano, lo asimila y lo transforma llenándolo de significado, dotándolo de un sentido religioso. Para ello se sirve de la unidad entre música y texto, tan definitiva que influirá en el resto de la música cantada de los siglos posteriores dotándola de un fuerte carácter hispánico, carácter entendido a partir de sus ritmos ternarios, seguidillas y vocalizaciones, y que llegará a ser vital, por ejemplo, en el campo de las representaciones teatrales (zarzuelas, tonadillas y óperas españolas).
La cantada española, a diferencia de la italiana, está formada por múltiples y variadas secciones; combina tanto el aria y recitativo propio de Italia como los estribillos, coplas, seguidillas, grave, minuet, y fugas (elementos con carácter autóctono en España).
Novedad y tradición
Esta nueva forma, al mismo tiempo novedosa y tradicional, como hemos señalado, viene a ser vehículo de expresión del sentimiento de alegría y devoción del pueblo español hacia las importantes festividades que celebra la Iglesia. Bien queda esto reflejado en títulos como: Cantada al Santísimo, Cantada de Navidad, Villancico a Nuestra Señora, Cantada al Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, etc. Paralelamente, este nuevo estilo, que supone un gran contraste con la polifonía religiosa del XVI, consigue por medio del solista y los instrumentos una nueva manera de expresar lo que sin embargo permanece constante a lo largo de la historia del cristianismo, es decir, la celebración de la venida de Cristo al mundo y nuestra salvación por el sacrificio de su vida.
Recomendaciones
J. De Torres
Cantadas, Spanish solo cantadas (siglo XVIII)
Int: Marta Almajano; Al Ayre Español, Eduardo López Banzo
Deutsche Harmonia Mundi
Juan Manuel de la Puente
Baroque cantadas & villancicos
Int: Al Ayre Español, Eduardo López Banzo (director)
Sello: Almaviva
Barroco Español Vol. 1
Más no puede ser: villancicos, cantadas etc. al.
Int: Al Ayre Español, Eduardo López Banzo (director)
Deutsche Harmonia Mundi
Créditos / © Asociación Cultural Huellas, c/ Luis de Salazar, 9, local 4. 28002 Madrid. Tel.: 915231404 / © Fraternità di Comunione e Liberazione para los textos de Luigi Giussani y Julián Carrón