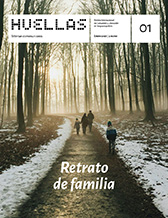Huellas N.01, Enero 2025
RUTAS
Kandiski. El ritmo del color
Giuseppe Frangi
Tras cumplirse 80 años de su muerte, un retrato del pintor que fue más allá de la representación externa de la realidad para dar forma a la energía espiritual de las cosas
«Nunca olvidaré las grandes casas de madera adornadas con esculturas. En estas casas mágicas experimenté algo que no volvió a repetirse después. Esas casas me enseñaron a moverme en el seno mismo del cuadro». Así es como Vasili Kandinski, en su libro autobiográfico Mirada retrospectiva, recuerda aquella experiencia fundamental que vivió en el campo al terminar sus estudios de Economía política.
Partió con un grupo de expertos de la región de Vologda, al norte de Rusia, para estudiar las costumbres y el derecho de una pequeña etnia. En esa época tenía 23 años y todavía no sabía muy bien hacia dónde orientar su vida. Pero aquella experiencia resultó inesperadamente clarificadora y fascinante.
Su relato sigue así: «Aún recuerdo que al entrar por primera vez en la habitación me quedé petrificado ante un cuadro tan inesperado. La mesa, las banquetas, la gran estufa que ocupa un lugar importante en la casa del campesino ruso, los armarios, cada objeto, estaban adornados y pintados con abigarrados colores. En las paredes había imágenes populares: la representación simbólica de un héroe o de una batalla, la ilustración de algún canto popular. El rincón rojo (“rojo” en ruso antiguo quiere decir “hermoso”) estaba enteramente cubierto por iconos grabados y pintados, y delante de cada uno de ellos había una lamparita suspendida que ardía».
Ante los ojos de aquel joven estudiante surgía un mundo puro y mágico, un torbellino de luces y colores que se fundían entre sí transmitiendo, más que su identidad física, su espíritu. Concluye Kandinski: «Cuando por fin entré en el cuadro me sentí rodeado por todas partes de la pintura en la cual había, pues, penetrado». Tendrían que pasar aún unos años antes de que la fascinación visual de aquel viaje madurara una decisión en su vida. Sucedió en 1896 cuando, en vez de aceptar una cátedra en la universidad de Tartu (Estonia), siguió la llamada de la pintura y se matriculó en la Academia de Bellas Artes de Múnich. Era una vocación tardía, como la de uno de sus casi coetáneos, Henri Matisse. Lo que llevaba consigo el valor añadido de una conciencia ya interiorizada y muy clara del horizonte hacia el que tender: pedir a la pintura ir más allá de la representación de la realidad en sus formas externas, para dar forma a la energía espiritual que subyace en todas las cosas. Kandinski, optando por recorrer su camino formativo en Múnich y no en Rusia, también tenía clara otra cuestión: quería asomarse a la modernidad, intentando contaminarla con ese tesoro que consideraba imprescindible de imágenes, signos y formas que eran el depósito de la tradición de la que procedía.
Imágenes, signos, formas y ese caleidoscopio de colores que captó al cruzar el umbral de aquella casa en Vologda. «El color es un medio que influye directamente en el alma», escribe Kandinski en un texto fundamental publicado en 1911, De lo espiritual en el arte. «El color es un teclado. El ojo es el martillo. El alma es el piano, con sus muchas cuerdas. El artista es la mano que, tocando una u otra tecla, hace vibrar el alma». El color estallaría en su pintura a finales de la primera década del siglo XX.
Con su compañera Gabriele Münter se compró una casita en Murnau, en los Alpes bávaros, que se convirtió enseguida en punto de encuentro de artistas y músicos de muchos países del mundo. Kandinski pinta paisajes límpidos que lo rodean y los hace arder con rojos y amarillos, discordantes con la realidad, hasta el punto de que la imagen a veces llega a perderse porque la apariencia da paso a la visión.
El ritmo del color redibuja la realidad, desvelando su musicalidad intrínseca. Porque, como leíamos en las declaraciones de Kandinski, el color tiene un sonido, de modo que el cuadro no solo es una experiencia visual sino también sonora: es una “klangfarbenmelodie”, “melodía de timbre” que tiene su correlativo musical en las composiciones realizadas en ese mismo momento y en ese mismo contexto por Arnold Schönberg. Uno y otro miran con asombro la convergencia de sus respectivos itinerarios pictóricos y musicales, y dan vida a una de las experiencias de sintonía cultural más bellas e impresionantes del siglo XX. «Estimado profesor», escribe Kandinski al músico después de escuchar el concierto en la sala Jahreszeiten de Múnich el 2 de enero de 1911, «en sus obras usted ha llevado a cabo lo que yo, de forma naturalmente indeterminada, buscaba en la música. El camino de cada uno siguiendo las vías del propio destino, la vida intrínseca de cada una de las voces de sus composiciones es exactamente lo que yo intento expresar de forma pictórica».
Con estas premisas, el sonido que escuchaba estaba destinado a decantar un correlato pictórico. Así nació la maravillosa Impresión III (Concierto), una tela que pintó ese mismo año, dominada por un amarillo intenso en el que navegan las formas que Kandinski había anotado en directo durante el concierto, donde se reconocen el gran triángulo negro de la tapa del piano y la silueta del público, en atenta escucha.
Los títulos de las obras de este periodo tienen referencias musicales sistemáticas, no solo en Impresión sino también en Improvisaciones y Composiciones. El artista ya había cruzado el umbral del arte abstracto, que para él no equivalía en absoluto a una huida de la realidad. Al contrario, escribió que «la reducción de los elementos objetivos al mínimo debe considerarse como la máxima intensificación del factor real».
Coincidiendo con su famosa Primera acuarela abstracta, que se conserva actualmente en el Museo Pompidou de París, se produjo una disputa con la fecha. Con toda probabilidad, lo pintaría en 1913, pero para asegurarle una especie de primado su segunda mujer, Irina Andreevskaja, lo adelantó a 1910. Poco importa: es una obra de un lirismo maravilloso que representa una apertura a nuevos espacios y posibilidades para la pintura, que se dispone a dar libertad de expresión al sonido interior de las cosas. El propio Kandinski nos guía con gran lucidez por el método que sienta las bases de este nuevo arte. «Cuando se libera en el cuadro una línea obligada a servir a un fin, como es dibujar algo, y actúa por sí misma, ya no pierde su sonido interior en ninguna otra función accesoria y conserva toda su fuerza».
Líneas y colores ya no están en función de la representación de un fragmento de realidad, sino que ellas mismas, sobre tela o sobre papel, se hacen reales. No es una negación de la tradición, de hecho muchos elementos visuales que adquirió durante sus años de formación en Rusia vuelven a emerger desde lo más hondo de sus composiciones, por ejemplo, la forma de las cúpulas del Kremlin o el asta de la lanza de san Jorge, el santo que aparece en el escudo de armas de la ciudad de Moscú.
Tras su etapa en Múnich, con el estallido de la Primera Guerra Mundial regresó a Rusia, donde vivió los primeros años de la Revolución de Octubre trabajando en la Academia de Ciencias Artísticas. Pero el régimen, imponiendo la estética del realismo soviético, prohibió el arte abstracto, así que en diciembre de 1921, Kandinski y su mujer Nina abandonaron Moscú, aceptando la invitación de Walter Gropius a ocupar una cátedra en el Bauhaus de Weimar. Comienza así una larga etapa en la que su arte adopta formas más calculadas, siguiendo las reglas geométricas. «Un trozo de hielo en el que arde una llama», como lo definió él mismo. En este nuevo periodo, en 1925 dibujó Curva libre al punto. Sonido de acompañamiento de curvas geométricas, una obra icónica que se conserva en el Metropolitan de Nueva York y que fue el Cartel de Navidad de CL en 2015. El arco que trazaba la línea es el de nuestra vida, que tiende hacia un punto de atracción que, como decía Kandinski, «hace vibrar el alma».
Créditos / © Asociación Cultural Huellas, c/ Luis de Salazar, 9, local 4. 28002 Madrid. Tel.: 915231404 / © Fraternità di Comunione e Liberazione para los textos de Luigi Giussani y Julián Carrón