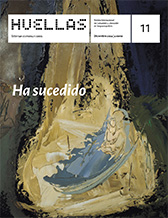Huellas N.11, Diciembre 2024
RUTAS
A los pies de Pedro
Danilo Zardin
Indulgencias, sacrificios y peregrinaciones mendigando el perdón. Historia de los Jubileos en vísperas de la apertura de la Puerta santa
Roma, finales de 1299. Con la proximidad de las fiestas navideñas, el número de peregrinos crecía considerablemente. Desde hacía tiempo la ciudad eterna se había consolidado como encrucijada de caminos penitenciales para creyentes de todo el Occidente latino. En Roma se custodiaban las sepulturas de los dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo. En una densa trama de iglesias de prestigio se concentraba la memoria artística más espectacular del culto cristiano, las reliquias más valiosas de la pasión de Cristo y de los grandes patronos celestiales que vivieron en los primeros siglos, un cúmulo de signos tangibles de lo sagrado que podían verse de cerca con los propios ojos y que eran objeto de una oración que esperaba gracias y milagros extraordinarios. Realizar el sacrificio de la peregrinación, con las precarias condiciones de las vías de comunicación de aquellos tiempos, casi exclusivamente a pie, caminando durante decenas de días por lugares desconocidos, entre gente extranjera, era un gesto rompedor que no pocas veces adoptaba la fisonomía de un auténtico acto de heroísmo. Implicaba la voluntad de intentar decir no a los males de un pasado que había quedado atrás y predisponía al mérito del premio deseado. Esperar la infinita misericordia de la que manaba ante los hombres la posibilidad de la regeneración y del perdón suponía el culmen de una mendicidad vivida hasta el punto de hacerse llagas en los pies por el largo trayecto recorrido, pasando hambre y a la intemperie, manchándose de tierra y barro, como los famosos peregrinos arrodillados delante de María que pintó Caravaggio. Solo así, cuando se vivía de un modo auténtico y sincero, la peregrinación permitía librarse del oprimente peso de las culpas acumuladas a lo largo de la existencia. La comunión restablecida con Dios devolvía el aliento y la confianza en que hasta el pecador más empedernido podía ir acompañado por los senderos de una reconciliación que, orientada hacia la conquista de la felicidad eterna en el reino de la dicha en el paraíso, empezaba a construirse ya dentro de las contradicciones y fracasos del más acá.
En los últimos siglos del Medioevo, la exigencia de lanzar un puente que conectara el mundo de la tierra y el del cielo, el deseo humano de salvación y el acceso al bien de una satisfacción sin límites, sirvió para dar paso a la elaboración del sistema de indulgencias. Se trataba de anticipos especiales de esa caridad que brotaba del sacrificio de Cristo en la cruz y que permitían abreviar el itinerario de purificación que, en nombre de una lógica de justicia, todos los vivos estaban llamados a atravesar para concluir su recorrido después de la muerte en el “tercer lugar” intermedio del Purgatorio, si querían allanar el camino para alcanzar la unión perfecta con el Señor en el universo, meta de su destino y culmen de todo lo que da un significado pleno a cada instante de la vida. El perdón de las indulgencias se convirtió en una concesión que el sucesor de Pedro intentaba reservar a su autoridad suprema: solo él, como vicario de Cristo, podía reivindicar el derecho a desatar o atar el peso del pecado que cargaban los hombres, aligerando una parte más o menos consistente de las penas que debían soportar para devolverles una vida totalmente redimida.
Roma era el punto desde el que se diseminaba la lluvia imparable de estos beneficios, pero durante un tiempo esas ocasiones de perdón que se ofrecían bebiendo del amor desbordante de Cristo inmolado en el Gólgota iban siempre unidas a circunstancias igualmente excepcionales, como la participación en las cruzadas o la visita a lugares santos en ciertos momentos puntuales. Es el caso de la indulgencia de la Porciúncula de Asís obtenida por san Francisco a principios del siglo XIII o la “perdonanza” de Santa María de Collemaggio que Celestino V concedió en 1294.
Llegados a finales del siglo XIII, por muchas partes del pueblo cristiano se difundió la idea de que el umbral que había que atravesar para el cambio de siglo podría coincidir con la entrada en un tiempo de gracias especiales ofrecidas a la totalidad de los fieles, capaz de marcar un punto de inflexión en la vida de la Iglesia en su conjunto, subiendo desde abajo hasta las más altas jerarquías de gobierno. Se inauguraba un nuevo ciclo en la historia del mundo y la concesión de una indulgencia extendida por fin en sentido global se imaginaba como preludio de un enorme alcance. Esto explica por qué, a medida que se acercaban los primeros días del año 1300, la presión de los ciudadanos romanos y de una multitud cada vez más numerosa de forasteros que convergían hacia Roma alimentando las mismas expectativas empezó a transformarse en una oleada contagiosa hasta el punto de obligar a posicionarse al sumo pontífice.
Durante semanas, se interrogó al círculo papal sobre cómo responder a la petición de un procedimiento de especial benevolencia en favor de los creyentes. Se hicieron indagaciones para entender cómo se había llevado a cabo en centenarios anteriores, sin llegar a encontrar documentación clarificadora. Solo a finales de febrero de 1300, Bonifacio VIII rompió ese punto muerto, disponiéndose a dar un paso que también le permitió incrementar su papel como árbitro superior de los destinos de salvación de la comunidad solidaria de la Respublica christiana. El 22 de febrero se publicó la bula que concedía durante un año entero la indulgencia plenaria a los fieles que realizaran una visita, durante un gran número de días, a las basílicas de los apóstoles Pedro y Pablo, que se acercaran a los sacramentos de la Iglesia y que se comprometieran en reafirmar el primado de la fe en Cristo redentor.
Desde entonces, la tradición del Jubileo cristiano, que retomaba ya en su convocación esa idea de año de purificación generalizada previsto por la legislación hebrea más madura pero con intervalos de cincuenta años, empezó a arraigar de manera estable. Su implantación empezó a desarrollarse y comenzó a atraer a grupos cada vez más grandes de fieles. Dentro del nuevo horizonte de una historia de salvación llevada ya a su cumplimiento definitivo, la necesidad de compartir ese tesoro de gracias multiplicadas por el sacrificio de Cristo, los méritos de la Virgen, los mártires y los santos que siguieron sus huellas, llevó enseguida a diezmar esa cadencia secular. Se volvió a la de los cincuenta años imaginada en los libros del Antiguo Testamento, añadiendo la posibilidad de promulgar jubileos de carácter extraordinario. Y ya a finales del siglo XV se pasó a una cadencia de 25 años, que se ha convertido en norma hasta hoy.
No contentos con esto, se quiso unir a las dos basílicas que había que visitar inicialmente las otras dos basílicas patriarcales de San Juan de Letrán y Santa María la Mayor. También se introdujo a lo largo del siglo XV la costumbre de dar acceso a los peregrinos atravesando una Puerta santa que se abría al comienzo del año jubilar. Esa puerta era el símbolo de Cristo, el único a través del cual se puede entrar en una existencia sanada de raíz. Paralelamente, se ramificaron por todo el contexto europeo los puntos de apoyo, incluso material, para agilizar los desplazamientos con rumbo a la ciudad de Roma y para albergar caritativamente a los que llegaban de lejos durante su estancia, pues la afluencia de fieles se contaba por miles y procedía de todos los rincones de la cristiandad.
Desde los inicios de la edad moderna, la tradición del Jubileo se prolonga hasta hoy. En respuesta a contestaciones que pudieran herirla, se ha ido purificando en su forma de organizarse, en el discurso que la sostiene y en el significado de su propuesta. Se ha producido lo que podemos llamar un recentramiento en lo esencial. Con el magisterio de los papas del último periodo del siglo XX, desde el Vaticano II y ahora con el papa Francisco, se ha hecho cada vez más evidente que los ritos y ceremonias, los signos exteriores y los actos devocionales de la peregrinación, al igual que la armadura doctrinal de las indulgencias, siguen siendo un filtro válido de mediación. Pero necesitan ante todo ser acogidos como un instrumento para tocar el corazón del que brota la gracia del perdón que regenera la vida y reabre la perspectiva de una esperanza confiada, esa esperanza “que no defrauda”, como muestra la bula de convocación del inminente jubileo de 2025.
La verdadera esperanza cristiana no es resultado de los actos de buena voluntad ni del esfuerzo moral del sujeto humano. Un abismo descomunal divide la amplitud del deseo de salvación inscrito en el tejido de la vida, de las posibilidades de alcanzarlo que tenemos con nuestras pobres fuerzas. La esperanza del bien supremo al que tendemos es, ante que nada, el fruto de nuestra adhesión a un abrazo de misericordia que nos abre de par en par, más allá de cualquier mérito previo por nuestra parte. La gracia del perdón que «devuelve la vida» ya se ha puesto en marcha. La tenemos delante. Nos precede. A nosotros nos toca la humildad de reconocer sus huellas, pronunciar nuestro sí respondiendo al amor gratuito de Cristo que, a través de la compañía humana y misteriosamente divina de la Iglesia, nos alcanza allí donde se desarrolla nuestra historia. Solo un yo que se deja regenerar por el amor de Dios «que es caridad» puede convertirse en signo, en la pequeña semilla de una realidad de vida nueva que se insinúa hasta en las tramas más opacas y contaminadas por las que se amplifica la potencia negativa del mal dentro del mundo en que vivimos. Se trata sencillamente de reabrir las sofocantes prisiones de nuestra corta medida a la amplitud de una luz que pide hacerse espacio aquí y ahora, resurgiendo de las profundidades más ocultas del Misterio que acompaña la historia del mundo.
Créditos / © Asociación Cultural Huellas, c/ Luis de Salazar, 9, local 4. 28002 Madrid. Tel.: 915231404 / © Fraternità di Comunione e Liberazione para los textos de Luigi Giussani y Julián Carrón