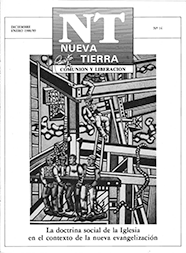Huellas N.14, Diciembre 1988
NUESTROS DÍAS
Querido centrismo
José Luis Restán
En Francia, Mitterrand comenzaba su segundo mandato presidencial bajo el eslogan de la «apertura al centro». En España, la oposición al PSOE trata desmañadamente de articular una alternativa tomando como referencia el centro. Pero los socialistas no son ajenos a la jugada; «sólo el centro gana ya elecciones», afirman los más sagaces politólogos.
¿En qué consiste este añorado centrismo? ¿Cuál es su relación paradójica con la moderna estatolatría, con los valores comunes y con la ausencia de ideal? No basta la moderación para definir una cultura. Una invitación al debate sobre la realidad política, que es preciso iniciar y proseguir.
«No puedo prejuzgar el futuro y aventurar si conducirá al sincretismo absoluto, pero pienso que, de acuerdo con nuestra tradición histórica, tendremos siempre una corriente a favor del orden, una a favor del movimiento y otra moderada que se esforzará en evitar los excesos en ambos sentidos». Así se pronunciaba el exprimer ministro francés Raymond Barre en una reciente entrevista concedida al diario El País (12-11-88), respondiendo a la pregunta de si se había alcanzado ya el máximo posible en el acercamiento de posiciones, dentro del proceso de convergencia hacia el centro.
Es inútil buscar en el resto de la amplia entrevista alguna caracterización más precisa sobre las identidades políticas que están en juego en el panorama francés. Si nos interesa esta respuesta es porque muestra la trivialidad que hoy alcanza el discurso político, que se encuentra dominado en toda la Europa occidental por lo que podríamos denominar el «síndrome del centrismo», en el marco de una concepción topográfica de la política.
Con el telón de fondo del desgaste (cuando no la muerte) de las ideologías y acuciados por la complejidad de los problemas económicos y de las estructuras administrativas de los estados modernos, los partidos ceden con facilidad a las exigencias de su propia burocracia interna y a los dictados inexorables del marketing electoral. Así se perfila el «desplazamiento hacia el centro», que goza además del aplauso general (y superficial) de los bienpensantes de todas las latitudes. Aclaremos desde el principio que no nos referimos a los «nombres» formales con que se identifican los partidos en la escena pública, sino a un fenómeno (cultural antes que político) mucho más hondo que afecta no sólo a los partidos, sino a toda la sociedad.
La drástica reducción de los contenidos culturales de la acción política se manifiesta en una creciente homologación de las opiniones en torno a unos pocos valores comunes (una especie de mínimo común denominador de toda la sociedad) de los que los medios de comunicación y la escuela se han convertido en los principales difusores. Quizás por ello la aparente conflictividad de la vida política ( tan alejada, por otra parte, de la vida de las personas) está marcada por un halo fantasmal, por una desesperante artificialidad: es la máscara que esconde los nuevos mitos que, a toda prisa, sustituyen a las viejas ideologías.
Si éstas fueron en los años sesenta la gran impostura, que pretendió erigir la acción política en camino de la salvación, hoy el engaño es más sutil, porque cuenta con la complicidad de medias verdades. «Ahora puede haber una discusión objetiva y honesta sobre los objetivos y los métodos de las políticas que se ofrecen al país por parte de los partidos de derecha, centro e izquierda», afirma Barre en la citada entrevista. La técnica política, supuestamente neutra, servidora de un statu quo cada vez más aceptado por la mayoría, sustituye así al verdadero debate entre las identidades culturales, difumina las pertenencias y anula toda tensión ideal. Es el triunfo de la tecnocracia sobre la ideología, pero también sobre una concepción verdaderamente humana de la política.
En esta situación no es que hayan desaparecido de la escena pública las personalidades serias y valiosas, sino que su influencia se ve arrollada por la necesidad de los partidos de adecuarse rápidamente al común sentir y parecer para no perder un puesto al sol en un sistema donde todas las piezas parecen estar ya convenientemente ajustadas.
El vestido de gala de esta «política topográfica» es la moderación. No se puede negar que es un valor positivo el destierro de la intolerancia y de los extremismos ideológicos. Ahora bien, ¿qué hay de cierto y qué de imaginario en esta ola de moderación que parece embargar a los políticos? Porque en este contexto de moderación y en nuestras mismísimas naciones occidentales se ha legalizado el aborto, se estudia la admisión social de las drogas blandas, se discrimina a los inmigrantes, se prepara el campo para la eutanasia, y se debate ya con desparpajo la necesidad de normalizar la relaciones sexuales con «interlocutores» de cualquier sexo y edad. Y todo ello de la mano o con el consentimiento de partidos que buscan el centro. En todo caso, ¿basta para calificar un contenido político, como sugiere Barre, la función de corregir los excesos de unos y de otros?
Es curioso que de la decepción de las ideologías se haya pasado a una especie de divinización del aparato democrático estatal. Éste se presenta como una estructura benéfica, blanda, capaz de acoger todas las diferencias y batirlas en su coctelera para obtener un combinado no demasiado excitante, pero suficientemente nutritivo para todos. Para una sociedad autocomplacida que ha hecho del consumo su máxima aspiración tiene su lógica: un centrismo pragmático y utilitario, cuya mejor definición, es la equidistancia, responde bien a aquella aspiración.
En su magnífica obra La democracia en América, Tocqueville intuyó que el gran peligro para la democracia es que el pueblo, llegado el caso, no tuviera reparos en entregar un poder casi ilimitado al Estado, para que éste le procure la máxima felicidad posible. Este despotismo no será, por supuesto, el del estado totalitario del Antiguo Régimen, ni el de las dictaduras latinoamericanas, ni el de los horrores nazis o stalinistas. Basta que este «estado centrista» respete cierto número de formalidades. La amenaza, decía Tocqueville, radica en que este despotismo no se combate mediante leyes o constituciones. Es preciso que el sistema democrático, para no vaciarse de significado, encuentre una sociedad compuesta por personas y grupos educados en el amor a la libertad. En definitiva, es la misma apelación que en nuestros días lanza el filósofo checo Vaclav Beloradski de que sólo la defensa de la conciencia puede salvar el legado de la civilización occidental.
¿Qué significa, en suma, esta irrefrenable búsqueda del centro, entendido como moderación, pragmatismo y equidistancia de los excesos? Es la resignación frente al estado de las cosas que, si no es bueno, es al menos el más razonable que cabe esperar. Pero, ¿es éste un análisis realista o simplemente el resultado de una conciencia colectiva que se pliega a la indiferencia y al egoísmo?
Cuanto más se oscurecen los orígenes y la propia identidad, tanto más se apetece ese punto mágico: el centro; y esto sucede lo mismo entre los partidos, entre los intelectuales y el conjunto de la sociedad. Todo diálogo, por áspero que sea, se vuelve entonces un juego de poder. No se discute sobre el significado de las cosas (esto casi parece banal), tan sólo se disputa un palmo de terreno. Y esta enfermedad afecta a todos por igual, sea cual sea su color político, como lo estamos viendo actualmente en España.
En modo alguno pretendemos impugnar los valores que sustentan la democracia. Éstos derivan ineludiblemente de una concepción del hombre y de la historia que entronca con la tradición cristiana. Por el contrario, tratamos de unir nuestra voz de alarma a otras voces que anuncian una crisis de fondo del sistema democrático si éste se convierte cada vez más en un formalismo vacío de sustancia. Para que esto no suceda basta que las gentes, recogiendo lo más auténtico de su propia tradición cultural, sea ésta cual sea, atiendan más al «centro» verdadero que habla en el corazón de cada hombre y de cada comunidad, y menos a ese centrismo abstracto, que es sólo un juego de la imaginación. Es lo que otro filósofo checo, Vaclav Havel, firmante del manifiesto Carta 77 (recientemente encarcelado por enésima vez en su país) llama «servir a las intenciones de la vida». Lo contrario, ese centrismo enfermizo del que venimos hablando, se corresponde en Occidente con lo que Havel llama «las intenciones del poder».
Créditos / © Asociación Cultural Huellas, c/ Luis de Salazar, 9, local 4. 28002 Madrid. Tel.: 915231404 / © Fraternità di Comunione e Liberazione para los textos de Luigi Giussani y Julián Carrón