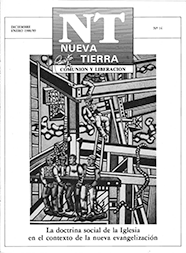Huellas N.14, Diciembre 1988
DOCTRINA SOCIAL
La doctrina social de la Iglesia en el contexto de la nueva evangelización
Rocco Buttiglione
«No basta indicar los valores, es preciso que haya una construcción real y que exista un sujeto capaz de actualizarla». Son las palabras que aparecen en el artículo publicado en el nº 10 de nuestra revista, sobre la doctrina social de la Iglesia, también de Rocco Buttiglione («La doctrina se hace obra»). En él se concreta la propuesta que hace la Iglesia para la sociedad actual. En el artículo que presentamos a continuación, se analiza la sociedad para la que se hace la propuesta: una sociedad con una historia concreta y unos problemas determinados, todo fruto de un único factor: la persona subordinada al sistema.
1. POR QUÉ ES ACTUAL LA DOCTRINA SOCIAL
¿Por qué hoy se vuelve a hablar de «doctrina social de la Iglesia», después de que este tema ha sido durante varios años un tabú o bien, remontándonos a una expresión hegeliana, una especie de «perro muerto» para la cultura católica?
Una primera respuesta, aproximativa, pero ciertamente no inexacta, es que se vuelve a hablar de ella porque de ella habla el Papa, es decir, porque el Magisterio ha repropuesto esta doctrina en la encíclica Laborem Exercens, y, posteriormente, en un gran número de discursos e intervenciones. Recordemos, entre los principales, los grandes ciclos de discursos con ocasión de los viajes a América Latina (especialmente el del encuentro del episcopado latinoamericano en Puebla), Africa, Asia, Polonia, y en Italia, el discurso del Santo Padre en la asamblea de Loreto. Un desarrollo creativo de la misma línea de pensamiento se encuentra en las actas de algunos episcopados (principalmente del episcopado latinoamericano con el documento de Puebla) y en las dos instrucciones sobre la Teología de la Liberación preparadas por la Santa Congregación para la Doctrina de la Fe. Una respuesta como ésta sería ciertamente exacta, pero no iría a la esencia del problema. Por un lado, ha-bría que preguntarse el porqué de la insistencia del Magisterio sobre este tema: si queremos seguir tal Magisterio de modo humano, es decir, inteligente, debemos entender las razones. En segundo lugar, hay que observar también que no ha faltado durante el pontificado de Pablo VI un esfuerzo por reproponer en la Iglesia precisamente la doctrina social. Recordemos aquel gran monumento del pensamiento cristiano que es la encíclica Populorum Progressio, cuyo vigésimo aniversario se acaba de cumplir.
Si hoy el reclamo a la doctrina social resuena con una fuerza más grande, esto es debido, quizá, por un lado a un cambio de nuestra situación cultural, y por otro, también a un cambio en el modo de proponerla.
2. LA CULTURA DE LA «PRIMACÍA» DEL ANÁLISIS
Los años '70 están dominados por una reproposición radical del pensamiento de la totalidad, en su versión hegelo-marxista. Este pensamiento invita en un cierto sentido a no partir de uno mismo, a no dar crédito a la propia experiencia inmediata, al resultado del propio encuentro con la realidad y con los otros hombres. Lo que se da, lo que nos parece evidente en nuestra experiencia cotidiana es, según este tipo de pensamiento, el resultado más inmediato y la apariencia más superficial de algo que está detrás y condiciona todo aquello que experimentamos y vivimos. Este algo es la estructura o el sistema social. Si se quiere actuar de verdad humanamente en el mundo, entonces, no hay que partir de una presencia que nos permita entrar en un contacto directo con la realidad, sino de un análisis que desvele los mecanismos ocultos de los cuales nuestras experiencias inmediatas dependen. Se podrá descubrir entonces, por ejemplo, que una acción caritativa que ayuda a un grupo de hombres del tercer mundo a mejorar su condición excavando un pozo o construyendo cualquier microrrealización es, en realidad, dañina porque retarda su toma de conciencia revolucionaria y la maduración de aquel odio de clase que, como verdadera fuerza motriz de la historia, es lo único que puede llevar a una acción eficaz para el cambio.
Esta primacía del análisis puede llevar (y efectivamente ha llevando a una generación entera) a una curiosa inversión de actitudes humanas fundamentales. Muchos, de buena fe, han creído que para tener realmente buen corazón era necesario ser despiadados; que para construir la paz era necesario matar hombres o justificar ideológicamente la masacre de poblaciones enteras; que la acción concreta, inmediata, de sustento y defensa de la dignidad humana de personas concretas era un sentimentalismo tendente sólo a encadenar obstáculos en el camino de la liberación.
Es sabido cómo esta cultura de la primacía del análisis ha sufrido una severa derrota en la inevitable confrontación con las cosas mismas, con el efectivo desarrollo de la historia. Hacia finales de los años '70 el fracaso de los intentos de acelerar iluminísticamente el curso de la historia ha resultado evidente. Solyenitsin ha revelado el horror de la historia cuando se la mira desde el punto de vista de las víctimas, mientras que, actualmente, el genocidio camboyano y otros fenómenos análogos han hecho tocar con la mano la ilusión que está detrás
de cualquier visión ingenuamente lineal y progresista de la historia. En la fase precedente, una cuestión política reabsorbía en sí todo problema moral: había que estar de parte de la historia en la ilusión de que su camino realizaba siempre y necesariamente el bien. Ahora se ve claro que entre política y ética no hay ningún acuerdo preestablecido que libere a priori nuestra conciencia de la responsabilidad que le es propia.
En los años '70, quien hablaba «en nombre del hombre» era inmediatamente excluido de la discusión y considerado un «intelectual humanista pequeño-burgués» que no había entendido que para la cultura moderna el hombre ha muerto o se ha reducido, como mucho, al rango de eslabón en las relaciones de producción. Un ejemplo de esta situación, y decisivo cambio en el recorrido intelectual y moral de una generación, fue la llamada de Pablo VI a los hombres de las Brigadas Rojas para que respetaran la vida de Aldo Moro. La llamada cayó en el vacío, y no podía no caer en el vacío. Intentaba hacer valer los derechos del hombre en cuanto hombre dentro de un juego de poder en donde el hombre entraba sólo como punto de referencia de una serie de efectos políticos que se obtenían con su vida o su muerte. Sin embargo, esta llamada puso en claro para muchos precisamente la naturaleza de la cuestión, su significado cultural, y desde ese momento, más o menos claramente, se inicia el camino que ha llevado a muchos ha abandonar la cultura del terrorismo. Hoy, en cambio, ya no está prohibido partir del hombre. El fracaso de aquella cultura reabre esta posibilidad. Entonces, la doctrina social de la Iglesia, cuyo presupuesto esencial es la independencia de la ética respecto de la política, y la subordinación de la política a la ética, vuelve a cobrar interés.
En América Latina, de modo particular, el método marxista de la exasperación sistemática de las extremas contradicciones económico-sociales que atraviesa el continente lleva, en el curso de los años '70, a una serie de guerras civiles endémicas que destruyen las frágiles democracias y ofrecen la ocasión para tomar el poder a grupos militares de extrema derecha ligados a una ideología de seguridad nacional. Los grupos guerrilleros que han favorecido este proceso, esperando que éste conduzca a las masas populares a unirse a ellos en la lucha contra la dictadura militar son derrotados, y sólo se podrá llegar a la restauración de la democracia con una gran lucha de masas en defensa de los derechos humanos en la cual la Iglesia jugará un papel central.
Mientras tanto, en Polonia tenemos el primer gran movimiento obrero de un país marxista que se rebela contra el marxismo, su ideología y su praxis. Solidarnosc marca la escisión entre clase obrera e ideología marxista y denuncia por lo tanto, del modo más dramático, la ruptura de la unidad entre teoría y praxis en el mundo marxista. Al mismo tiempo, este movimiento se reconoce con la doctrina social de la Iglesia en su preocupación por organizar el trabajo en función del hombre y en primar a la persona humana sobre las estructuras socioeconómicas. El resto es historia de estos últimos años, incluso de estos últimos meses. El poder de las armas, cierto, ha podido reprimir a Solidarnosc en cuanto sindicato, pero no ha podido arrancar esta experiencia de libertad del corazón del pueblo, como demuestra el resultado del reciente referéndum en Polonia. Por otro lado, la Iglesia ha demostrado una creciente capacidad de unir teoría y praxis. Piénsese en lo ocurrido en Haití, o en Filipinas. En lo que está ocurriendo en El Salvador, en Nicaragua o en Corea. Los movimientos para la liberación de la persona encuentran en la Iglesia un indispensable punto de referencia teórico y práctico. Si se sigue el mapa de los viajes del Santo Padre a los diversos países del mundo (estos viajes que quizá en occidente son criticados como «dispendiosos» o «inútiles»), se verá cómo han ido siempre seguidos por un renacimiento de la lucha por la dignidad de la persona humana, que a menudo consigue resultados sorprendentes e inesperados, haciendo uso de una metodología revolucionaria fun-dada en el diálogo, en el respeto de la dignidad humana del adversario, en el esfuerzo por hacer prevalecer la lucha por la justicia sobre la lucha por la defensa del propio interés de clase.
3. LA CRISIS DEL ESTADO SOCIAL
En el occidente industrializado la crisis de las ideologías totalizantes ha coincidido con la crisis del estado social. La revuelta contra el estatalismo ha llevado a la supremacía del individualismo desenfrenado. Por algún tiempo, ha estado bastante difundida la confianza en que el proletariado era la clase general, capaz no sólo de defender sus propios intereses, sino también los de la sociedad en su conjunto. De aquel modo hubiera sido posible llegar a un cierto grado de unificación de la sociedad sobre una base puramente materialista. Los valores unificantes habrían surgido como un resultado de la forma de vida del proletariado, de la imposibilidad para el proletariado de mejorar su condición individualmente y no, en cambio, de un empeño solidario con sus compañeros de clase y, en última instancia, con todos los hombres. La evolución cultural y social de estos últimos años ha demostrado lo infundado de aquellas previsiones. El proletariado, por un lado, se ha desmenuzado en una pluralidad de oficios, de ocupaciones y de intereses que no se dejan unificar sobre la base de un abstracto interés de clase. Por otro lado, este desmenuzamiento está llevando al triunfo de la ideología burguesa en el seno de las clases populares. Ya no existe una cultura de la solidaridad popular que sea alternativa a la lógica del éxito personal, de la competencia despiadada de cada uno contra todos para la afirmación de sí mismo. Pero, si se desmenuza el proletariado como sujeto de la sociedad y de la historia, no dejan, sin embargo, de existir los pobres, los sujetos débiles y, por lo tanto, en desventaja en la sociedad. Una parte de la clase obrera ha llegado a niveles de ingresos y de consumo claramente opulentos. Otra parte no ha sido apenas alcanzada por la transformación tecnológica, y continúa desarrollando funciones repetitivas, subordinadas, malpagadas. Hay quien ha pasado de la cadena de montaje al ordenador, pero hay también quien se ha quedado en la cadena de montaje exactamente igual que antes. Y hay quien ha perdido el puesto en la cadena de montaje y no ha encontrado otro. Y, además, están los viejos, los jóvenes que no encuentran el primer empleo, los disminuidos, miles de otras formas de marginación irreductibles a la categoría de proletariado, pero sin embargo reales.
En la sociedad de hoy los pobres ya no son interesantes. El proletariado marxista agrupa conceptualmente en sí el aspecto de pobreza y marginación con el de potencia y fuerza: en cuanto masa humana organizada que desarrolla una función decisiva en la sociedad, se yergue amenazador sobre aquellos que lo explotan o que pretenden prescindir de él. Los pobres reales, los pobres de hoy, los que nuestra sociedad produce y reproduce, no tienen esta capacidad y esta fuerza. No están unidos, no tienen ninguna función social decisiva y, precisamente por esto, no gozan del interés y de la simpatía de la oligarquía intelectual. Ocupándose de los pobres se ha quedado -como, por otra parte, habitualmente en el pasado-, casi solitaria la Iglesia. Sin embargo, la plaga de la marginación y de la pobreza marca de un modo terrible a la sociedad «del bienestar». Según distintas fuentes, en España existen varios millones de pobres. Mientras la cultura oficial contempla los movimientos sociales desde el punto de vista de las clases medias emergentes, de aquellos que tienen en su mano los ases para vencer en el juego de la competencia ilimitada, aquel grupo social está cada vez más privado de apoyo, de ayuda y de representación política.
De ahí la exigencia urgente también en nuestra sociedad de un movimiento para la defensa de la persona humana y para su liberación, animado no por una ideología del proletariado revolucionario, sino por una afirmación realista de la dignidad de todo hombre. La crisis del marxismo y del estado social no puede coincidir con un triunfo incondicionado del capitalismo. Ésta ha sido la ilusión de los últimos años, que ha sido sin embargo contradicha por los recientes desarrollos de la economía y de la sociedad. La caída del dólar, las dificultades de la economía americana después de años de crecimiento tumultuoso, muestran que los valores de la competencia y de la eficiencia son ciertamente importantes pero no bastan para asegurar la prosperidad y la justicia social en las naciones. Es necesario volver a pensar en el papel del Estado en la economía, fuera de los ideologismos keynesianos, aunque sin caer en una nueva ideología neoliberal. Es necesario replantear el estado social, para que a la crítica del asistencialismo burocrático no le siga el abandono de los débiles a su suerte.
Parece que la lógica misma de las cosas induce hoy a los políticos más perspicaces a redescubrir el principio de subsidiariedad, que es uno de los fundamentos de la doctrina social cristiana. El Estado no puede pretender sustituir a los ciudadanos y a los grupos sociales en la actividad para satisfacer sus necesidades. El Estado tampoco puede permanecer indiferente frente al hecho de que necesidades esenciales se queden sin respuesta. El Estado tiene sobre todo la tarea de animar y sostener a los grupos sociales (las comunidades intermedias) para que actúen y así respondan a las necesidades sociales. El Estado social tradicional actúa teniendo como único interlocutor al ciudadano aislado, atomizado, y por ello, indefenso e impotente. Éste está a merced de las organizaciones burocráticas, creadas para satisfacer sus necesidades. Tales organizaciones, por su parte, se desarrollan según una lógica que no es tanto de respuesta a la necesidad real del usuario como de defensa y de crecimiento de su poder y de su papel político. El resultado inevitable es el bajo nivel cualitativo de los servicios y que éstos no se correspondan con las exigencias del usuario, el derroche de dinero público y el déficit insoportable de la hacienda pública.
Es evidente, por otro lado, que el puro y simple recurso del mercado margina a todos aquellos sujetos que no tienen un poder adquisitivo suficiente para usarlo adecuadamente. De ahí la exigencia de un sector de «mercado social» en el cual el Estado asigne recursos a grupos y comunidades intermedias, formadas por usuarios, o en cualquier caso a su servicio, para responder a la necesidad según reglas de eficiencia modeladas igual que las del mercado, pero con una capacidad cultural de relación con el usuario que ni el mercado ni las organizaciones burocráticas pueden tener. Aparece aquí íntegramente la problemática de la asistencia sanitaria y a los ancianos, de la educación y de la escuela, de los minusválidos y su inserción en el mundo del trabajo, etc.
De este modo, se plantea una cuestión decisiva para las fuerzas políticas, sobre todo para la izquierda y para la Democracia Cristiana. La izquierda parece hoy incapaz de desarrollar una respuesta teórica y práctica a la crisis del estado social. Parece oscilar entre la nostalgia de las barricadas de la «lucha dura», privadas de cualquier perspectiva en la compleja sociedad de hoy, y una rendición sin condiciones al espíritu del capitalismo. En la Democracia Cristiana a menudo se habla de reforma del estado social en oposición a su desmantelamiento, pero de los hechos se desprende, sobre todo, la lógica de una intervención del Estado al servicio de la reestructuración capitalista. Falta, en cambio, la decisión de apuntar con energía al crecimiento de la sociedad civil y de las comunidades sociales, interlocutores de la política del Estado y factores autónomos de acción y de desarrollo.
Falta, en suma, aunque se advierte la exigencia, una crítica del capitalismo que no parta de un rechazo a priori de la realidad del mercado, de sus valores positivos y del espíritu de libre empresa, pero que sepa defender las razones del hombre frente a las razones del sistema. Esta falta se advierte tanto en los países que hoy buscan su camino hacia el desarrollo, como en los que están pasando de la sociedad industrial a la post-industrial. Al mismo tiempo, en los países que han tenido y tienen una economía de tipo colectivista, los límites de aquel experimento social y sus altísimos costes en términos no sólo de eficacia económica sino también, y sobre todo, de libertad y dignidad humanas comienzan a ser reconocidos por la oposición, la población, e incluso por los mismos grupos dirigentes. También en estos contextos se abre entonces la búsqueda de una alternativa al colectivismo que no sea un puro y simple volver al capitalismo. Tanto las socialdemocracias europeas, como los partidos comunistas, o los defensores del liberalismo puro de la escuela de Chicago han visto o están viendo el agotamiento histórico de sus modelos, y el discurso sobre una «tercera vía» comienza a ser escuchado con interés incluso en ambientes culturales que anteriormente lo rechazaban desdeñosamente como sinónimo de incoherencia intelectual y de traición política. En los paíse"s del occidente capitalista, estamos en presencia de un fenómeno particular que merece ser observado y analizado con gran interés. La tentativa de hegemonizar desde un punto de vista marxista-leninista la inquietud juvenil ha conducido en los años '70 al terrorismo y después ha fallado clamorosamente, no sin haber consumido espiritualmente a una generación entera. Comprender la desafección de los jóvenes, y no sólo de los de la sociedad en la que viven, en términos de revuelta contra la explotación capitalista ciertamente no es posible hoy. Tal desafección, sin embargo, subsiste igualmente, aunque ya no encuentre una expresión política. El análisis económico marxista está acabado, pero la denuncia de la alienación en el seno de nuestra sociedad permanece extraordinariamente acrual. Ésta no puede ser seriamente comprendida sobre la base de la teoría marxista de la alienación, es decir, sobre la base de una filosofía general y de una antropología materialista.
Debemos buscar en otro sitio las raíces de la alienación del hombre moderno si queremos comprenderla y combatirla eficazmente.
4. LA IDEOLOGÍA DE LOS «VALORES COMUNES»
Es en el clima cultural que hemos intentado describir donde se repropone la doctrina social de la Iglesia como respuesta posible a la crisis del hombre de hoy. Pero, para comprender adecuadamente esta propuesta, debemos situarla no sólo en relación a las ideologías del pasado, a la forma de pensamiento totalizante bien ejemplificada en su modalidad más extrema del marxismo-leninismo, sino también respecto a la ideología que domina el contexto social en el que vivimos: la ideología de la muerte de las ideologías, que encuentra su expresión más clara en el moderno neo-contractualismo.
Hemos ya acentuado el hecho de que con la crisis del marxismo parece triunfar la ideología burguesa en estado puro. Sin embargo es evidente que una sociedad no puede existir sobre la base de la primacía completamente aceptada del interés particular sobre el general. Una sociedad vive siempre de la subordinación del interés del individuo a un bien común, da igual cómo esté definido. En la sociedad donde triunfa la ideología burguesa en estado puro, el bien común se limita a reflejar el equilibrio de los intereses en juego y la subordinación del interés del más débil al del más fuerte. Esta intuición fundamental está ya apuntada en la definición de Spinoza, para quien «cada uno tiene tanto derecho como poder». Estas relaciones de fuerza existentes se imponen también a las conciencias, es decir, se convierten en valores compartidos, o bien en los únicos valores a los cuales se les reconoce una validez efectiva. Valor fundamental será entonces el incremento del producto interior bruto, el crecimiento del sistema económico como tal. Éste es el nuevo absoluto, respecto al cual se determinan las acciones que son buenas, malas o indiferentes. La jerarquía de valores determinada por este imperativo ético fundamental guía los comportamientos y crea los valores intersubjetivos. Se constituye entonces un conjunto de valores comunes o compartidos que pretenden estar en la base de la construcción social.
Sobre el motivo por el cual éstos son aceptados, sobre la calidad del consenso que se les presta, está prohibido preguntar. No está permitido preguntarse si el consenso es el resultado de una corrupción y manipulación de instintos vitales fundamentales, o bien de una violencia y una intimidación ejercida sobre las conciencias, o de un consenso libremente dado en obediencia a una verdad reconocida. Sin embargo, es evidente que sólo este último tipo de consenso es verdaderamente humano y capaz de conducir al descubrimiento de valores objetivos, o naturales.
Se crea así un círculo vicioso: el sistema dominante a través de la organización de las formas de vida económica y social, y a través de la manipulación de los medios de comunicación de masas produce el consenso, produce los valores comunes a los cuales después apela para legitimarse; tales valores son los de la pura vitalidad: el éxito y el poder. En este sistema se les reconoce también un papel a los valores religiosos y a la Iglesia. Pero éstos son aceptados sólo en cuanto valores vitales, es decir, en cuanto son funcionales a este tipo de sistema y de organización social. De hecho, el sistema produce tensiones que no puede resolver. Si la Iglesia se encarga de entretener las conciencias de hombres envejecidos, vaciados por el trabajo y el consumo, que se acercan a una muerte sin luz después de una vida insensata, tanto mejor. Si la Iglesia se encarga de los marginados, calmándoles el resentimiento por la exclusión sufrida, esto es ciertamente positivo. Pero que la Iglesia discuta el sistema de producción de los valores socialmente compartidos, que critique los valores comunes, pretendiendo reformarlos desde el punto de vista de un conjunto de evidencias y exigencias constitutivas de la naturaleza del hombre, esto no se puede admitir.
Si los factores que hemos traído a la luz en los párrafos precedentes favorecen hoy una recuperación de la atención hacia la doctrina social de la Iglesia, esto constituye sin embargo el obstáculo más grande, el obstáculo actual a tal recuperación. De hecho, la Iglesia es invitada a aceptar una función social legitimada a condición de que renuncie a proponer una concepción original sobre el bien y sobre el hombre. La ética de los valores compartidos corresponde exactamente a la fase actual de generalización de la ideología burguesa, y es, por así decirlo, su fórmula cultural. Naturalmente, es indudable que, en cuanto a su contenido, valores socialmente compartidos y valores naturales pueden ser similares o idénticos. «No robar» o «no matar» son, en el fondo, tanto imperativos morales como imperativos de racionalidad social. Sin embargo, por un lado, la ética de los valores compartidos admite excepciones a la validez de la norma moral, cuando esto sea socialmente útil. La vida del otro es respetada no por ser un valor en sí, sino porque es útil para nosotros, porque el funcionamiento del sistema social será imposible si no existe una norma que tutelara la integridad física de los agentes sociales. Cuando desaparece tal justificación (por ejemplo en el caso de un niño no nacido), desaparece la validez de la norma.
Por otro lado, incluso cuando para la ética consensual y para la del derecho natural vale la misma norma, ésta no tiene la misma validez. En el Libro II de La República, Platón expone con claridad magistral el carácter de la ética sofista, que corresponde exactamente a la ética del neocontractualismo. Hay que ser justos, según este punto de vista, porque no es posible ser injustos con impunidad, y debiendo elegir entre el cometer injusticia y sufrirla por un lado, y no cometerla y no sufrirla por otro, los hombres se ponen de acuerdo con esta segunda posición, pero quedando la idea de que lo mejor sería (si fuese posible) cometer injusticia sin sufrirla.
La ética compartida es una ética del resentimiento, que veta al otro aquello que el sujeto querría hacer, pero que se prohíbe a sí mismo a condición de que el otro obedezca la misma prohibición.
A la ética del resentimiento se opone la ética positiva, la ética que nace de la proposición y de la defensa desinteresada de un valor encontrado y reconocido como verdadero y merecedor de estima y de protección en sí mismo. Incluso cuando el contenido fuera el mismo, la actitud moral de los sujetos sociales es completamente distinta según se muevan en la óptica de la ética del resentimiento o en la de la ética positiva. Por no decir otra cosa, valores como la misericordia y el perdón son incompatibles con una ética del resentimiento. Se ha demostrado en la discusión italiana a propósito del perdón a los culpables de actos terroristas: en muchos sitios se afirmó con claridad la extrañeza de la idea de perdón para la ética civil, y la afirmación es ciertamente exacta si se hace coincidir la ética civil con la ética del resentimiento. La ética positiva, por el contrario, sobre la que se construye la doctrina social de la Iglesia, es una ética del encuentro. Es el encuentro con la persona humana lo que hace posible aquel reconocimiento del mundo de los valores y aquel reconocimiento recíproco sobre el cual se funda una convivencia civil verdaderamente humana.
Créditos / © Asociación Cultural Huellas, c/ Luis de Salazar, 9, local 4. 28002 Madrid. Tel.: 915231404 / © Fraternità di Comunione e Liberazione para los textos de Luigi Giussani y Julián Carrón