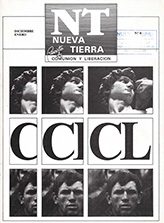Huellas N.0, Diciembre 1985
NUESTROS DÍAS
La violencia: raíces culturales de un problema
Enrique Arroyo
Los últimos actos terroristas ocurridos en diversas partes del mundo ponen de manifiesto cómo la violencia impregna en la actualidad la vida social y política. La violencia tiene sus raíces en una cultura que, «dando la espalda a Dios», ignora el valor esencial de la persona. También se ve favorecida por una falsa idea de libertad que, en una cultura donde el relativismo es dogma, abandona a la persona -sobre todo si es joven- a la violencia del instinto y al dominio del poder.
MÁS de cien muertos en Bogotá tras el asalto del ejército al Palacio de Justicia ocupado por miembros del M-19, la masacre del Boeing egipcio secuestrado, donde han muerto sesenta personas, los múltiples atentados cometidos por ETA, son algunas de las últimas expresiones de un fenómeno creciente: la violencia.
Diversos son los rostros de la violencia, si bien el terrorismo es la expresión más aberrante. Tanto el terrorismo que justifica la violencia como instrumento de lucha política (ETA, IRA, M-19, Yahid islámica, etc.) como la violencia revolucionaria que sacrifica vidas humanas en nombre de una ideología o de un proyecto social más justo (no podemos olvidar la situación de guerrilla en que se hallan países como Angola, el Salvador, Afganistán, Nicaragua, Líbano, etc.); la violencia institucionalizada, totalitaria y autojustificadora (Chile, URSS, Etiopía, Filipinas, Vietnam, etc.); o el terrorismo negro defensor a cualquier precio del dominio y los privilegios, tienen un elemento común: el olvido del valor primario de la persona. Esta afirmación es tanto más grave cuanto -como ha dicho Horkheimer- «el concepto de la dignidad del individuo es una de las ideas que determinan una organización humana de la sociedad». «¿Por qué se escoge la muerte» -pregunta Juan Pablo II- «El proyecto que elige la muerte de hombres inocentes, ¿no se da testimonio a sí mismo de que no tiene nada que decir al hombre viviente?, ¿no da testimonio de que no tiene ninguna verdad con la que poder vencer, con la que conquistar los corazones y las conciencias y servir al verdadero progreso del hombre?».
La violencia, por tanto, radica siempre en la mentira, aunque haya nacido de una exigencia justa. Y no hay auténtica justicia si no se reconoce una verdad sobre el hombre en su total dignidad, no sólo en su aspecto social.
La creciente desvalorización de la libertad del individuo (por mucho que se trate hoy de hablar de derechos humanos) encuentra terreno favorable en una cierta cultura -o mejor- anticultura (porque cultura significa cultivo de lo humano), que en la creciente renuncia a sus raíces cristianas convierte al hombre en el criterio último de todas las cosas. Una cultura que, en nombre de la tolerancia y de la libertad, se proclama demoledora de «certezas dogmáticas».
Es justo reclamar la tolerancia como criterio de autenticidad de un ideal, porque si la libertad del individuo es sacrificada en nombre del ideal, si un ideal es capaz de reprimir la expresión de identidades distintas a él o es capaz de «tolerar» el sacrificio de vidas humanas en función de sus intereses, significa que ese ideal ha degenerado en parcial ideología. (En este sentido resultan injustificables las actitudes de ciertos grupos al ofrecer ridículas. explicaciones políticas a casos evidentes de sacrificio de la libertad de la persona e incluso de vidas humanas).
Pero lo que resulta peligroso es pensar que la única posición compatible con la tolerancia es la que descalifica cualquier afirmación de verdad o valor sobre el hombre.
«Si Dios no existe, todo está permitido» había dicho Dovstoievski. Esta aseveración se presenta como cierta hoy cuando, tras la decadencia de las ideologías, se produce una profunda crisis de ideales y de valores que da lugar a la exaltación de la espontaneidad del instinto y al desarrollo de un subjetivismo que refuta cualquier afirmación de verdad. Todo se reduce, entonces, a mera opinión («cada uno tiene su verdad»), quedando el individuo sometido a la «lógica del poder» institucional. En una situación así, hablar de tolerancia tiene el riesgo de ser el mejor modo de difundir (aunque no se quiera) un sistema de dominio y hasta de violencia: ¿acaso no se justifica la eliminación de vidas humanas (aborto y eutanasia) en nombre de la tolerancia?, ¿qué tolerancia hay en una prensa que en función de la propia ideología manipula y violenta la realidad aplicando esquemas reduccionistas, (como ha ocurrido con el tratamiento dado a Comunión y Liberación)?; ¿se puede hablar de tolerancia cuando en nombre de la libertad, se ahoga -por motivos ideológicos- la existencia de escuelas que imparten una educación religiosa?
Es esta tensión entre las «intenciones de la vida y las intenciones del poder» -como ha dicho V. Havel-, entre las exigencias de la persona y las opiniones en boga o las pretensiones de la ideología de moda, la que produce cada vez más incerteza, alimenta la instintividad y -a la larga- también la violencia social. Porque ésta, sobre todo la violencia juvenil -más allá de los factores económicos y de la injusticia social propios de una sociedad en crisis, con un alto índice de paro (realidades ambas que sin duda favorecen el desarrollo de situaciones desesperadas) es en su origen un problema cultural. Es decir, es producto de la fragilidad y carencia de juicio sobre sí y sobre la realidad que caracteriza a una juventud «libre para hacer lo que quiera», pero que -abolida toda certeza que no sea la propia instintividad- no sabe lo que hacer con su libertad.
Ante esta situación, es preciso recordar que el respeto a la persona nace de la capacidad de acoger la verdad y, por tanto, de reconocer la realidad como algo no reductible a nuestro poder, a nuestro dominio.
Para suprimir el mal es necesario suprimir el odio del corazón del hombre. Combatir el mal con medios violentos significa dejarse vencer por el mismo mal: la violencia es generadora de violencia. Tampoco bastan solamente medidas políticas o policiales basadas en una idea de justicia por la cuál a cada uno se le da la exacta correspondencia del bien o el mal que ha hecho. Para vencer el mal hay que partir del bien. La lógica del perdón, lejos de olvidar el mal, lo combate del único modo auténticamente justo: sin reducir a la persona al mal que ha realizado.
Así pues, nunca tanto como hoy es oportuno hablar de la dignidad de la persona. Pero quizás el mayor testimonio en favor de ella lo dan casos como el de Juan Pablo II, perdonando a quien atentó contra su vida; o como el de la madre Teresa, desde la autoridad que le confiere una vida acogiendo a los más desheredados, pobres y marginados; o como el de miles de personas que, padeciendo el máximo de intolerancia que significa la falta de libertad religiosa y la opresión de conciencia, muestran con claridad que la auténtica libertad nace del corazón del hombre.
Casos así indican realmente que sólo desde la verdad es posible acoger al hombre en su totalidad, amarlo y respetarlo en la dignidad que le confiere el ser criatura de Dios.
Créditos / © Asociación Cultural Huellas, c/ Luis de Salazar, 9, local 4. 28002 Madrid. Tel.: 915231404 / © Fraternità di Comunione e Liberazione para los textos de Luigi Giussani y Julián Carrón