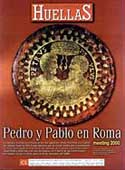Huellas N.9, Octubre 1999
MEETING
Del estupor a la duda
Javier Prades
Líneas maestras del recorrido histórico que ha llevado al hombre moderno a una extrañeza frente a la tradición. Razón y libertad separadas del Misterio al que el hombre pertenece por naturaleza. Segunda parte de la intervención del teólogo de Madrid en el Meeting
Ha sido necesario un largo proceso a lo largo de varios siglos para llegar hasta la situación en que, para la mentalidad dominante, el concepto de Dios y el concepto del hombre han sufrido una profunda mutación con respecto a la tradición precedente. Es necesario tomar buena nota de ello, no tanto por el gusto erudito de conocer una nueva tradición, una nueva genealogía de pensamiento y de vida que está en el origen de nuestra mentalidad.
El tipo de saber que nace con la modernidad se apoya en una concepción absoluta de la razón, absoluta en sentido etimológico: "separada de". Decimos "razón absoluta" por dos motivos: por un lado, porque la razón, separándose del acto por el que el conocimiento capta la realidad, busca el fundamento del saber sólo en sí misma; y, por otro lado, porque se concibe como horizonte totalizante y completo de todo saber, excluyendo de su ámbito todo aquello que no está contenido en la medida que la propia razón predetermina. En cuanto a la libertad, el proceso es análogo. Al ser exaltada como dueña y señora, igual que se había hecho antes con la razón, pretende producir su propia satisfacción a partir de lo que ella misma hace y, así, termina por exasperarse y, en última instancia, por agotarse, ya que la realidad se ha despojado de toda su consistencia. El ímpetu del deseo infinito sobre el que se fundamenta la libertad no encuentra ya un objeto adecuado que la satisfaga.
La metodología que ha acompañado a este modo de entender la razón, ya desde el inicio de la época moderna, es la duda. Señala Hannah Arendt, cuyas observaciones seguiré en varios momentos, que «en el pensamiento moderno la duda ocupa la misma posición central que ocupó en los siglos anteriores la admiración en el mundo griego, la maravilla por todo lo que existe en cuanto que existe». Cervantes demuestra que tal cambio no ha sido simplemente un juego intelectual, sino que refleja una situación social de progresiva pérdida de confianza sobre la realidad, a partir de la baja Edad Media y hasta el Renacimiento, en su obra maestra El Quijote. En el primer volumen de la novela, se desarrolla una escena en la que don Quijote y Sancho se alojan en una venta con sus amigos el barbero y el cura. En un momento dado sus huésped sugiere leer tra la cena un fascinante relato titulado El curioso impertinente.
Aparición de la duda
En él se cuenta la historia de dos florentinos, Anselmo y Lotario, que comparten todo en la vida, hasta el punto de ser un ejemplo en la ciudad de amistad y fidelidad inquebrantable.
Cuando Anselmo se casa con Camila, Lotario se convierte casi en miembro de la familia. Camila es ejemplar, no sólo por su belleza, sino por su bondad y fidelidad a su marido. Todos lo reconocen. Pero un día Anselmo expone a Lotario una cuestión que lo inquieta. «El deseo que me fatiga, amigo Lotario, es pensar si Camila, mi esposa, es tan buena y tan perfecta como yo pienso, y no puedo enterarme de esta verdad, si no es probándola de manera que la prueba manifieste los quilates de su bondad, como el fuego muestra los del oro».
Y le pide, precisamente a su íntimo amigo, que trate de todas las formas posibles de seducir a su mujer. Sólo cuando ella demuestre que puede resistir a todos los ataques, Anselmo podrá quedarse verdaderamente tranquilo. Todas las objeciones que Lotario le opone, en nombre del sentido común, chocan con la testaruda duda de Anselmo sobre la honestidad de Camila; tras un desarrollo en el que la apariencia y la mentira suplantan cada vez más las razones iniciales del experimento, Lotario, que se había opuesto con todas sus fuerzas a las pretensiones de su amigo, termina por enamorarse de verdad de la mujer y así ambos, que habían aceptado la farsa para contentar al marido, terminan por traicionarlo realmente. El final es una tragedia: Lotario huye de la ciudad y muere en batalla, Anselmo muere de tristeza y abatimiento, y Camila, que se había refugiado en un convento, acaba muriendo también al poco tiempo. Cuando se termina la lectura del relato, el cura amigo de don Quijote de este juicio: «Bien, dijo el cura, me parece esta novela; pero no me puedo persuadir que esto sea verdad; y si es fingido, fingió mal el autor, porque no se puede imaginar que haya marido tan necio que quiera hacer tan costosa experiencia como Anselmo. Si este caso se pusiera entre un galán y una dama, pudiérase llevar; pero entre marido y mujer, algo tiene del imposible; y en lo que toca al modo de contarle, no me descontenta.» El Quijote se escribió en 1605, treinta y dos años antes de que Descartes escribiese El discurso del método. El talento narrativo de Cervantes describe admirablemente un mundo inmerso en una profunda transición, donde la duda ya se erige como principio de la acción, separando a la razón de cualquier noción de la realidad, y destruyendo así no sólo las relaciones, sino la vida misma; por otra parte, se representa una sociedad que parece capaz todavía de percibir la radical deshumanización que este nuevo principio, la duda, comporta, reputándolo como inconcebible.
El hombre que se apoya en su razón traducida como capacidad de duda, en cuanto método para asegurarse a sí mismo, es autosuficiente, se convierte en amo, existe sólo lo que él piensa y lo que él quiere. La actitud que identifica a la modernidad parte de este presupuesto inamovible. El hombre está dotado de una capacidad de saber y de poder tal, que no admite ninguna instancia superior. Se rechaza toda referencia superior a él y se afirma la plena correspondencia natural entre el hombre y su ideal cognoscitivo y ético. La verdad y su correspondiente certeza ya no vendrá del reconocimiento de la realidad, sino que la certeza deriva de lo que el hombre hace, de su actuar. La verdad ya no es un dato, sino un producto.
Emancipación del hombre
El tipo de concepción y de educación al sentido de la vida que se derivan de aquí se pueden rastrear en otra obra maestra de la literatura, esta vez de finales del siglo XIX, Casa de muñecas, de Henrik Ibsen, que se consideró con toda razón el símbolo de la emancipación de la mujer europea. Hacia el final de la obra se produce el siguiente diálogo entre los dos protagonistas, Thorvald Helmer y su mujer, Nora.
NORA: «Llevamos ocho años casados. ¿No te das cuenta de que es la primera vez que nosotros dos, tú y yo, marido y mujer, hablamos seriamente? [...] En estos ocho años... aún antes... desde que nos conocimos, no se ha cruzado entre nosotros ni una sola palabra seria sobre un asunto serio. [...] Quiero decir que pasé de manos de papá a las tuyas. [...] Tú y papá me habéis causado un gran daño. Sois culpables de que no sea nada. [...] Hay otra tarea en que debo ocuparme antes. Tengo que educarme a mí misma. Tú no sirves para ayudarme. Tengo que hacerlo sola. Por eso te lo dejo. [...] Tengo que estar completamente sola para ver con claridad en mí y en todo cuanto me rodea. Por eso no puedo seguir contigo. [...]»
HELMER: «Oh, es indignante. ¿Cómo puedes faltar a tus deberes más sagrados?» NORA: «¿A qué llamas mis deberes más sagrados?» HELMER: «¿Es que tengo que decírtelos? ¿Es que no estás obligada a tu marido y tus hijos?» NORA: «Tengo otros deberes igualmente sagrados, deberes conmigo misma.» HELMER: «Ante todo eres esposa y madre.» NORA: «Ya no lo creo así. Lo que creo es que ante todo soy un ser humano, yo, exactamente como tú... o, en todo caso, que debo luchar por serlo. Sé perfectamente que la mayoría te dará la razón, Torvald, y que algo así se lee en los libros. Pero ya no puedo contentarme con lo que dice la mayoría ni con lo que se lee en los libros. Debo pensar por mí misma y ver con claridad las cosas». La escena y el libro terminan poco después, cuando Nora da un portazo y se marcha de casa. El eco del portazo resonó durante decenios por toda la Europa burguesa, que se escandalizó profundamente. Aun cuando la postura de Nora esté cercana a la inalienable responsabilidad sobre la propia vida como posición original del hombre, la equívoca modalidad con que ella procede a realizarla se presta a una grave confusión, y por eso queda para nosotros, europeos, como una dolorosa llamada de atención, vistas las consecuencias que el extenderse de esta postura ha tenido sobre nuestra vida civil y social. Pero si ese es el hombre europeo que desde el XIX en adelante se vuelve cada vez más autosuficiente en la búsqueda de la respuesta a las exigencias más profundas de su vida, ¿qué ha sucedido mientras con Dios?
Disolución de Dios
Al principio de este proceso, Dios no ha sido inmediatamente negado, simplemente comienza a desaparecer como factor inherente y culminante de la experiencia humana. El proceso se inicia «casi imperceptiblemente como una separación entre DIos como origen y sentido de la vida, y Dios como hecho del pensamiento. Si Dios se concibe separado de la experiencia, si no incide sobre la vida, se separa el sentido de la vida de la experiencia». El resultado es que Dios se ha vuelto un extraño para el hombre moderno y esto se ve - como hace notar agudamente Arendt - porque ya desde Descartes y Leibniz en adelante, se debe probar no que Dios existe, lo que todavía se afirma, sino, sobre todo, que es bueno. «Para la filosofía moderna, la duda no concierne a la existencia de un ser superior, que, al contrario, es tenida por cierta, sino que concierne a su revelación, como se da en la tradición bíblica y a sus intenciones respecto al hombre y al mundo». El pensamiento moderno, fundado sobre la razón absoluta, es coherente cuando considera a priori imposible la autorrevelación de Dios en la historia y excluye, consecuentemente, el contenido gratuito de la verdad divina que transmite. El proceso de alejamiento que comienza con la negación de la revelación cristiana, no llega inmediatamente a negar la existencia de un "ente" supremo, pero tampoco está en condiciones de sostener con sencillez e inmediatez que este Ser sea bueno, que pueda constituir el origen, el destino y la plenitud de la humanidad. La desconfianza acerca de la revelación lleva a que el Misterio se vuelva cada vez menos conocido, extrínseco a las exigencias humanas. Este fenómeno se reconoce fácilmente aún hoy, en el seno de muchas familias de tradición cristiana, donde las palabras cristianas esconden, en realidad, una concepción deísta o quizá neopagana de Dios. Una enfermedad, un problema en el trabajo o una contradicción ponen al descubierto la imagen de un Dios que dicta leyes sobre lo cotidiano; un Dios juez, cuando no vengativo, al que no conviene fastidiar demasiado para que no se agraven nuestras desventuras. La distancia entre palabras y experiencia difícilmente puede ser más negativa para la persona que nen este caso.
Ahora bien, está claro que un Dios cada vez más hostil o, al menos inútil, pronto acabará por ser un mero obstáculo para la plena autonomía, y el obstáculo se eliminará, dejando espacio al hombre independiente. Nosotros somos testigos de lo que significa para la transmisión de la fe cristiana una concepción similar de Dios. En el espacio de dos generaciones, al menos en España, la tradición se ha debilitado hasta el punto que, socialmente, ya no se transmite en su totalidad. No basta que los padres o los profesores continúen afirmando, aun sinceramente, una fe en las verdades, si el contenido de la vida es este Dios, percibido siempre frente a nosotros, cuando no contra nosotros. Es un hecho que, para Nora Helmer, la religión tal y como la había conocido, no era ninguna ayuda para le problema de la vida.
Primer corolario
Si esta es, a grandes rasgos, la trayectoria que sigue el hombre moderno, y por tanto, también el Dios moderno, podemos señalar algunos fenómenos típicos de nuestro tiempo, casi como corolarios que resultan del proceso que acabamos de describrir.
En primer lugar; a la mentalidad dominante le conviene tanto una posición religiosa relativista - que es promovida - como una posición religiosa integrista - que es atacada. Como la religión no ha sido arrancada del corazón humano, a pesar de los crueles intentos de los regímenes totalitarios, ésta puede subsistir dentro de la cultura laica occidental a condición de que se la reduzca a un factor puramente emotivo o sentimental, en cualquier caso, irracional. Se puede admitir una religiosidad folklórica, porque, como puro fenómeno cultural regional, es compatible con el racionalismo, con la autonomía total del hombre. Es un producto subordinado a esta mentalidad, en cuanto que renuncia a la verdad de la realidad, que es patrimonio exclusivo de esa razón que se autodefine como absoluta. Si la religión acepta relativizarse de este modo, no tendrá problemas para subsistir; la cultura dominante no hará otra cosa que favorecer a los representantes de esta forma reducida de religiosidad que renuncia a la verdad. El fenómeno opuesto a esta religiosidad "light" es la religiosidad violentamente ideologizada del miedo: los integrismos. Esta forma de religiosidad también es típica de la edad moderna y sólo aparentemente está en contradicción con la anterior. brota del vértigo frente a ciertos peligros de la modernidad, y por eso la condena con vigor, pero es hija del miedo y por tanto reacciona violentamente usando el nombre de Dios para ahuyentar un peligro. Tampoco en esta religiosidad integrista Dios puede ser el centro efectivo de la vida, sino que es un instrumento al servicio de un poder, en cuanto ideología enmascarada como religión, y lleva los signos más característicos de la cultura moderna occidental, sobre todo la intolerancia. También el integrismo está, paradójicamente, en función de la mentalidad dominante, que puede agitarlo como un fantoche frente a los riesgos y peligros del fanatismo y, de paso, se incluye en él cualquier pertenencia verdaderamente religiosa.
Segundo corolario
En segundo lugar: el nihilismo de hoy se manifiesta como indiferencia hasta llegar a la banalidad del mal; nada se toma en serio, nada se concibe como valioso; lo desconocido se manifiesta humanamente en esta inafferrable banalidad por la cual nada vale nada. Nuestras sociedades reflejan esta sorprendente fragilidad de la persona, esta debilidad de juicio que priva al hombre de sí mismo en el sentido de que se vuelve incapaz de reconocer la propia experiencia con sus exigencias más originales. El nihilismo de nuestros días se puede, por tanto, identificar en esta estéril superficialidad, en esta indiferencia hacia nosotros mismos que no es siquiera menos violenta, aunque sí más sutil, que las explosivas revoluciones de otros tiempos. En este sentido, se ha hablado de "resignación de las masas". He aquí el reflejo social de la reducción del Misterio a lo Desconocido. En la inseguridad radical se confía el propio destino a la cultura dominante que los medios difunden cada vez de un modo más capilar. En este sentido no se deben subestimar los grande conciertos masivos que han tenido lugar este verano: la "Love parade" de Berlín, donde se han reunido más de un millón de jóvenes europeos, muchísimos venidos desde los países del este, o la "Street parade" de Zúrich con setecientos mil jóvenes de centro Europa, convocados bajo el lema "Tecno, amor y fantasía", en un verdadero rito pagano esponsorizado. Pero ¿qué hay bajo esta capa de superficialidad y alegre indiferencia? ¿Cuál es el grito, muchas veces oculto, pero que se ve en la inexpresividad de las caras?
La falta de afecto, el olvidarse de haber sido queridos por otro para ceder a la presunción de quererse por sí mismos, la pretensión de evitar cualquier vínculo que nos haga dependientes y nos haga, por tanto, sufrir. El hombre, aislado de la realidad por una concepción absoluta de la razón, termina incluso aislado afectivamente, niega toda dependencia constitutiva, no reconoce haber sido querido y pretende quererse por sí mismo.
Del nihilismo no ha sido difícil pasar al totalitarismo; muchos episodios de la vida europea del siglo XX son la realización práctica de teorías del siglo pasado. En cuanto a los totalitarismos, comunista y nazi, a pesar de sus diferencias, han tenido en común la pretensión de ser formas sustitutivas de la religión, una vez que el programa que llevaba al ateísmo teórico parecía haberse implantado. Ambos totalitarismos quieren hacerse con el corazón, con la totalidad de la persona y presuponen el nihilismo. Son las formas de poder que reviste le nihilismo cuando ha conseguido sembrar la resignación en el corazón. La política se vuelve pues totalitaria cuando pretende apropiarse del sentido religioso del hombre y satisfecho por sí misma, negando, así, radicalmente a Dios come sentido de la acción. Ahora bien, una pretensión tal de autoafirmación radical de un poder humano, este monstruoso quererse por sí mismo, no puede sino coincidir con el olvido del otro hasta su aniquilación. La ideología totalitaria tiende, inevitablemente, a eliminar todo obstáculo que se oponga a su propio desarrollo. El Estado que usurpa de un modo idólatra el lugar de Dios en nuestro siglo, se convierte, con una precisión temible, en una gran fuente de miedo, fruto del terror anónimo. Hay pocos ejemplos más eficaces de que "lo Desconocido genera miedo", según reza nuestro título, como el Estado totalitario del siglo XX. Vasilij Grossman ha descrito, con trozos admirables, en su obra maestra Vida y destino, la atmósfera de terror que el estatalismo crea, no sólo a través de las deportaciones masivas y los crímenes inenarrables, o el encarcelamiento de inocentes, sino cuando entra en los corazones hasta volver al hombre inseguro con respecto a toda certeza alcanzada anteriormente: quizás se encuentre aquí la raíz de todas las demás formas de violencia contra la humanidad. (continúa)
Créditos / © Asociación Cultural Huellas, c/ Luis de Salazar, 9, local 4. 28002 Madrid. Tel.: 915231404 / © Fraternità di Comunione e Liberazione para los textos de Luigi Giussani y Julián Carrón