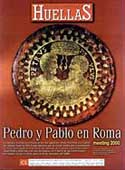Huellas N.9, Octubre 1999
EXPOSICIONES
Velázquez
Marco Bona Castellotti
La Cartuja de Santa María de las Cuevas hospeda hasta el 12 de diciembre la casi totalidad de la producción pictórica de Diego Velázquez. La exposición celebra el cuarto centenario del nacimiento
La Cartuja de Santa María de las Cuevas se halla fuera del recinto amurallado de Sevilla. En este ambiente, restaurado con ocasión de la Expo internacional, se ha preparado la única gran muestra que España dedica a Diego de Velázquez en el cuarto centenario de su nacimiento, celebrando el periodo más enigmático de la actividad del excelente pintor andaluz.
Nueve años después de la muestra del Prado, la de Sevilla nos muestra el contexto figurativo, en el que de improviso, irrumpe le genio de Velázquez, imponiéndose entre el 1617 y el 1623, año en el cual entró en la corte quemando etapas de su ascendente carrera. La dimensión de Velázquez no puede abarcarse en su totalidad sin compararla con el estado en el que languidecían los artistas en la España de finales de siglo dieciséis y los primeros embarazosos decenios del diecisiete. Pero una vez situado en el tejido de sus orígenes, la ruptura con la tradición del tardío dieciséis y por tanto, de una novedad ya afirmada desde el comienzo, asume contornos más definitivos, haciendo evidente a todos lo revolucionario de la personalidad de Velázquez.
¿En qué consiste esta renovación? En aportar un grado de realismo hasta ahora desconocido en España, tanto en el tema sacro como en el profano. Consciente de que este juicio pueda parecer muy sintético, querría agregar que el giro que Velázquez imprimió al desarrollo de las artes del diecisiete, no se explica sólo a la luz de los posibles contactos con algunos cuadros de Caravaggio llegados a España - porque es inevitable preguntarse cuáles y no recibir respuesta -, sino también a la luz del flujo del realismo en una gran parte de Europa, que en España no podía no tener en cuenta análogas manifestaciones que encontramos en la literatura picaresca. El problema de los inicios de Velázquez permanecerá afincado en el misterio hasta que aparezca en España alguna obra, quizás de Caravaggio, que pueda dar razón de su realismo, que no obstante es muy distinto al de aquel pintor lombardo, como la sensacional colección de pinturas velazquianas aquí expuestas manifiesta: un realismo casi abstracto y fijado en la introspección de los protagonistas, en su silencio, en su falta de comunicación, en la firmeza de sus miradas que traspasan el campo de visión que naturalmente se les concede. En medio del parecido de las obras maestras, en las cuales no se percibe ninguna caída de tono, ni siquiera la más leve, cualquiera pude recorrer mentalmente el trozo de camino que anticipa y prepara el gran final de Velázquez y que da significado a esta bellísima exposición: un camino plagado de cuadros sobrecargados o, en el mejor de los casos ingenuos, que llenaban la ciudad en la cual el ambicioso Diego inició su camino.
En España y en Sevilla, las obras destinadas al clero y a particulares se centraba en módulos que en su reiteración impasible, denunciaban un inmovilismo decadente. No es sorprendente que un pintor oficial como Jerónimo Ramírez haya realizado, entre 1625 y 1630, grandes telas para la catedral de Sevilla que, por su estilo, correspondían al arte de cincuenta años atrás. Tras la marcha de Velázquez de Andalucía hacia Madrid, Sevilla, aun siendo rica y muy poblada, le cede el protagonismo a Madrid, donde se concentran las energías culturales. Velázquez consigue entrar en la corte madrileña en 1623, exhibiendo la credencial del estupendo retrato de Pacheco y haciéndole uno a Góngora, el poeta y capellán de corte, obligado a una especie de profundo aislamiento, debido a la envidia de quien tenía junto a él. Entre 1625 y 1630 Velázquez está plenamente formado; no obstante, se atisba ya su grandeza en el periodo sevillano, cuando se da a conocer a sus contemporáneos, autores de obras vaciadas de patentismo que se traducía, por los escrúpulos excesivos de origen devocional, en resultados contrarios a las intenciones, es decir, en una dispersión en la decoración y de tendencia profana.
Sevilla, que había sido encrucijada de influencia diversas procedentes tanto de la cultura romana renacentista cuanto flamenca, vio nacer, a finales del siglo dieciséis, a artistas como Pedro de Campaña, Pedro de Villegas o Alonso Vázquez, algo mejor que los demás a pesar de verse apresurado en las redes de un realismo manierista que se dará en el diecisiete tardío. Pachecho transmitió bastante poco al yerno, lo cual no quiere decir que no le transmitiera nada, como por ejemplo la idea del mechón de pelo caído sobre el rostro del Cristo crucificado. Será en Gaspar Nuñez Delgado, del cual está expuesta su estupenda Cabeza del Bautista y en Juan Martínez Montañes donde se capta la fuerza de un realismo encarnado en la trimensionalidad de la escultura. No obstante, el mundo de Vélazque está lejos de ellos y para conocer los antecedentes del maravilloso cuadro Vieja friendo huevos de Edimburgo nos vemos obligados a buscar en otra parte.
Créditos / © Asociación Cultural Huellas, c/ Luis de Salazar, 9, local 4. 28002 Madrid. Tel.: 915231404 / © Fraternità di Comunione e Liberazione para los textos de Luigi Giussani y Julián Carrón