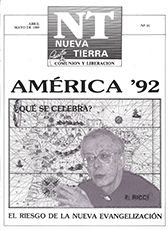Huellas N.16, Abril 1989
IDEA DE MOVIMIENTO
El acontecimiento de un carisma
Antonio Sicari
Para aquellos que le encontraron y le siguieron era un joven laico de Asís, Francisco, hijo de Pedro Bernardone, que puso en movimiento el «bien» del que era depositaria la institución.
Catalina no tenía todavía dieciocho años cuando nobles y gente humilde, teólogos, magistrados, artistas, poetas y artesanos de Siena se reunían en torno a ella llamándola «dulcísima Madre».
Ignacio de Loyola creó una compañía porque deseaba que la vida fuera como un tejido de pertenencia.
Camilo de Lelis y Vicente de Paúl generaron importantes movimientos de caridad.
La historia de los santos refleja de un modo ejemplar, la relación casi nunca fácil pero siempre fecunda, entre institución y carismas.
«La manifestación del cuerpo eclesial como institución, su fuerza persuasiva y su energía aglutinadora, tienen su raíz en el dinamismo de la Gracia sacramental. Sin embargo, encuentra su forma expresiva, su modalidad operativa, su concreta incidencia histórica a través de los diversos carismas que caracterizan un temperamento y una historia personales» (Juan Pablo II, A los sacerdotes de CL, 12-IX-1985)
También en aquellos primeros decenios del siglo XIII -como siempre en la historia cristiana- «el cuerpo eclesial como institución» crecía arraigándose «en el dinamismo de la Gracia sacramental» y de tal dinamismo surgía «su fuerza persuasiva y su energía aglutinadora». No obstante, ya nadie se maravilla hoy, es más, casi nadie se alegra al oír que aquella «raíz» de Gracia sacramental encontrara entonces, para muchos cristianos, «forma expresiva, modalidad operativa y concreta incidencia histórica» en el carisma de un joven laico de Asís: Francisco, hijo de Pedro Bernardone.
Sin desestimar nada la dignidad y la función institucional del Papa Inocencia III, ni siquiera la del obispo Guido y mucho menos la del más ignorante e indigno sacerdote de cualquier pueblecillo, «... ya éstos y a todos los demás quiero temer y honrar como a mis Señores, y no quiero tener en cuenta el pecado en ellos, porque en ellos veo al Hijo de Dios y son mis Señores. Y hago esto porque del Altísimo Hijo de Dios y no de otro veo corporalmente en este mundo su santísimo cuerpo y su sangre que sólo ellos consagran y sólo ellos administran...» (del Testamento de Francisco), podemos afirmar igualmente que, para todos aquéllos que lo encontraron y lo siguieron, Francisco fue sobre todo a poner en movimiento aquel «bien» del que era depositaria la institución.
Y en realidad no se puede sostener que lo haya puesto en movimiento dejándolo dentro de las estructuras previstas, o respetando métodos y estilos ya admitidos. Simplemente, Francisco se arrastraba detrás de aquéllos que encontraba (y así el «movimiento» entendido como impulso de revitalización dado a la institución se convertía también en un fenómeno socialmente relevante, en el mismo sentido en que hoy se realizan los «movimientos eclesiales»).
Lo que entonces ocurría -con el más pleno respeto de los datos institucionales, pero también con la adhesión generosa a los libres impulsos del Espíritu- era simplemente esto: que Cristo mismo venía personalmente «hecho presente, vivo aquí y ahora» como «el único que cambia y puede cambiar, transfigurándolos, al hombre y al mundo».
«La Gracia objetiva del encuentro con Cristo llega a nosotros a través de encuentros con personas determinadas de las que recordamos con gratitud el rostro, las palabras, las circunstancias» (Juan Pablo II).
Para muchos, aquel rostro fue Francisco.
«El verdadero siervo de Cristo, san Francisco, pero que en cierto sentido fue casi otro Cristo dado al mundo para la salvación de la gente, el deseo de hacer la voluntad de Dios Padre en muchos actos conforme y semejante a su hijo Jesucristo» (Fuentes Franciscanas, n. 1835).
Evidentemente, es tarea de todo cristiano ser para el otro hombre signo de la presencia de Cristo y saber reconocer en el otro la misma Presencia. Pero el Señor Jesús llena la historia de su Iglesia de momentos privilegiados en los cuales la libertad de su Espíritu, que aferra a la criatura y la libertad de la criatura que se le ofrece (en su completa adhesión), suscita un testimonio vivo del Resucitado, de su actividad y salvífica Presencia, de manera que otros muchos son llamados a seguir este testimonio: y el movimiento que nace traspasa y fermenta la historia cristiana de una determinada época.
«Los hermanos que vivían con él saben muy bien cómo todos los días, o más bien, en todo momento afloraba en sus labios el recuerdo de Cristo, con cuánta suavidad y dulzura Le hablaba, con qué tierno amor discurría con Él. Verdaderamente estaba muy ocupado con Jesús. Llevaba a Jesús siempre en el corazón. Jesús en los labios, Jesús en los oídos, Jesús en los ojos, Jesús en las manos, Jesús en todos los demás miembros... , llevaba y conservaba siempre en el corazón con admirable amor a Jesucristo y este crucifijo» (Fuentes Franciscanas, n. 522).
En el próximo artículo veremos cómo este carisma de particular «cristiformidad» genera en torno a Francisco el acudir, el «moverse» de un verdadero pueblo de seguidores.
En este punto es fácil poner una objeción, que en realidad es sólo aparente: ¡Que Francisco de Asís era un santo! Me explico. No debe confundirnos este hecho: él no realizó un movimiento porque fuera santo, sino que se convierte en santo porque realizó un movimiento.
Es decir: en aquel momento (en el que la Iglesia tenía una gravísima necesidad «de estar presente de forma nueva y adecuada a la sed de verdad, de belleza y de justicia que Cristo iba suscitando en el corazón de los hombres», cuando, por consiguiente, la Iglesia tenía de nuevo «necesidad de reformarse, de volver a descubrir de un modo cada vez más auténtico la inagotable fecundidad del propio Principio») «inició y fundó una obra de renacimiento eclesial». De este modo, para todos aquéllos que le siguieron y junto con ellos, se convierte «en un instrumento privilegiado para una personal y siempre nueva adhesión al Misterio de Cristo».
Tal vez lo más específico del carisma de Francisco (respecto a otros carismas aparecidos en la vida de la Iglesia) fuera su tarea de «repintar en vivo» -a comienzos del segundo milenio- la amada imagen encarnada de Cristo, desventurado y crucificado: de remover a la Iglesia entera hacia la idea de permanencia física.
El valor sustancial dé lo que estamos diciendo está en esto: estamos aplicando tranquilamente a la historia de Francisco de Asís las expresiones que Juan Pablo II dirigió en 1985 a los sacerdotes del movimiento del CL, señalando cómo éstos se adecuan perfectamente para describir aquello que ocurría entonces, y que ahora todos valoran cuando se habla de aquel momento pasado, pero que también muchos miran con recelo por el hecho de que se trata de ahora.
No es un juego de palabras (sobre todo porque es un poco triste para tratarse de un juego), sino tan sólo una humilde y convencida observación de aquello por lo que es necesario pedir y luchar con fuerza: para que sea reconocido y apreciado en la Iglesia el acontecimiento del carisma.
Por tanto, en el carisma (cuando está destinado a originar un movimiento) acontece un fenómeno singular: la Iglesia, cuerpo de Cristo, permanece con toda su profunda consistencia histórica y también con toda la histórica fragilidad de sus hijos, de sus obras y de sus métodos, pero en ella acontece el don de una automanifestación convincente de Cristo que, a través de personas que Él escoge y envía, agita la historia de su Iglesia, la pone en movimiento, la salva de peligros, a menudo no bien advertidos todavía por los demás, y la purifica.
Que nazca de los problemas, de las incomprensiones, de los conflictos es, no sólo evidente, sino comprensible y, en cierto sentido, también necesario.
Toda la historia de la Iglesia lo confirma
Si hemos recordado a san Francisco de Asís es, ante todo, porque su ejemplo es el más conocido y estimado, y también porque tal vez es, a su modo, el más radical. Se podría hablar igualmente de muchos otros. Pero puesto que requeriría demasiado espacio la reconstrucción de los respectivos períodos históricos, me limitaré sobre todo a algunos episodios trazados por la hagiografía cristiana, de los que surge el contacto entre la Iglesia institucional y un carisma, ilustrado en el momento en el que está a punto de generar un «movimiento».
La «dulcísima Madre» de Siena
En la segunda mitad del siglo XIV, la expresión más enérgica de integración vital que el carisma ofrece a la institución se da indudablemente en Catalina de Siena.
Por todos es conocido cómo se había acercado también a los problemas institucionales de la vida eclesial, algunos de los cuales eran particularmente duros e intrincados, pero la fuerza de Catalina fue precisamente la de su experiencia de unión mística, de personificar a la Iglesia-Esposa, apasionada por el Verbo encarnado y por su Sangre redentora.
No tenía todavía dieciocho años cuando ya se creaba en torno a ella un movimiento de hombres y mujeres, nobles y gente humilde, teólogos, magistrados, artistas, poetas y artesanos. Y todos -¡casi increíble sólo de pensarlo!- la llamaban «dulcísima Madre».
Catalina era la Iglesia, esposa y madre, que invitaba a «actuar virilmente» sobre todo a aquellos hombres de Iglesia enflaquecidos.
Más que recordar aquí su célebre acción, sus papas, cardenales, gobernadores y reinantes, es interesante sorprenderla en el acto de atraer hacia su «movimiento» a un significativo ejemplar de la Iglesia institucional de entonces.
Juan de Volterra era padre provincial de los Franciscanos, Inquisidor general de Siena, considerado uno de los mayores teólogos y predicadores que había entonces en toda Italia, cuando decide someter a examen a la joven sienesa.
Vivía «como si fuese un cardenal» y en su convento había hecho tirar la pared de tres celdas para hacerse la suya, con la cama recubierta de cortinajes de seda, con una preciosa biblioteca de cientos de ducados de coste y con objetos de valor, expresión de su refinamiento. El interrogatorio sobre temas bíblicos y dogmáticos se trocó para él en una nueva propuesta ardiente del Evangelio: Catalina recordó al reverendo padre que la ciencia podía «hinchar la vanidad» de aquéllos que la poseen y le hace darse cuenta de lo triste que debía de ser la vida de quien «se fija en la corteza y no en el meollo».
Al final, el célebre franciscano sacó la llave de su celda y pidió a uno de los presentes que fuera a vender todo lo que encontrara en aquella habitación: bastaba con que allí dejara el breviario. Se convierte así -aunque sin abandonar su Orden- en miembro de la «familia cataliniana».
Si san Francisco se sitúa en el origen del ideal de la vocación de fray Juan de Volterra, si el Pontífice y toda la estructura eclesiástica mantenían toda su fuerza de raíz y de referencia, Catalina, muchacha de pueblo, fue el carisma: el encuentro con Cristo hecho expresivo y operativo «por un temperamento y una historia personales».
Ansia de reforma y confraternidades
Hacia finales del siglo XV la Iglesia entera estaba agitada por aquel ansia de reforma que encontraría en Lutero su punto paroxístico y profundo, tanto que aquel deseo de renovación había pretendido penetrar hasta el fondo las raíces del cuerpo institucional de la Iglesia y de la Gracia sacramental; y revolver también aquello que debía permanecer, por otro lado, intacto e intocable.
La Iglesia católica estaría a punto de regirse, sin consentir convertirse en algo vano, sólo por el Concilio de Trento.
Hoy en día, de todos modos, los historiadores están de acuerdo en admitir que la reforma católica alimentó mucho más a toda la inmensa red de confraternidades dedicadas a la renovación espiritual de sus miembros y a la creación capilar, en toda Italia, de obras de caridad y de educación.
Las diversas «fraternidades del Divino Amor» plagaron literalmente Italia y a ello contribuían indistintamente cristianos pertenecientes a cualquier estado de vida. No obstante, en el origen de este vastísimo movimiento está sobre todo (aunque no exclusivamente) la personalidad y el carisma de santa Catalina de Génova.
La joven esposa aristócrata Fieschi-Adorno, después de diez años de vida conyugal mediocremente llevada tiene la ardiente experiencia de una misericordia divina que la invade, la purifica, la consume y la arrastra en experiencias místicas cada vez más profundas que exigen ser comunicadas y dar vida a iniciativas concretas de caridad: construcción de lugares físicos en los que la misericordia pueda ser experimentada sobre codo por aquéllos para los que es realmente el último recurso; de este modo se difunden los hospitales de los Incurables, entre los que transcurre la vida de Catalina, y desde los cuales se irradia, por tanto, su magisterio.
Frente al desafío protestante
Avanzando en el tiempo, en plena crisis luterana, la fe católica es agredida justamente en el corazón: allí donde la obediencia a Cristo era invocada contra la obediencia a su Iglesia, en su concreción histórica y su consistencia. En tal situación, evidentemente, toda la Iglesia responde reuniendo sus energías y comando vigor de la inagotable Gracia sacramental. Pero es igualmente verdad que la respuesta más apreciada viene del carisma de un soldado que se convierte a Cristo con toda su psicología de hombre de armas.
Si Ignacio de Loyola comprende a Cristo como «al sumo y verdadero Capitán» al que hay que seguir sin ninguna vacilación, si imaginó su acción en la Iglesia como formación de una «Compañía de Jesús», si deseó como eje de su obra la obediencia absoluta debida al Papa y a los superiores «como a Cristo presente», todo esto responde a un carisma preciso con el que Dios decide enriquecer a la Iglesia, a través de Ignacio y a través de sus compañeros. Estos no descubrieron a la Iglesia el ya conocido valor teóricamente entendido de la obediencia, no afirmaron la necesidad de la obediencia para la compaginación orgánica del cuerpo eclesial (esta también era bien conocido), simplemente verá la obediencia como propuesta persuasiva y totalizante de toda su existencia.
Pero querían obedecer «a toda costa», y por ello al principio alguno les acusaba de desobedecer las medidas previstas.
Ignacio de Loyola no podía hacer otra cosa, tanta es así que al convertirse había aprendido a mirar al mundo. La compañía de Jesús ya había nacido dentro de él (y para la Iglesia entera) cuando, todavía en la universidad de París, Ignacio «encontraba consuelo espiritual planteándose estas consideraciones: imaginaba que el profesor era Jesús; a un compañero le daba el nombre de san Pedro, a otro de san Juan, y lo mismo hacía con los nombres de todos los apóstoles. Reflexionaba: cuando el profesor me dé una orden pensaré que Cristo me lo manda,- y si otro me pregunta cualquier cosa, pensaré que es san Pedro quien pregunta» (Autobiografía, n. 75).
El carisma de Ignacio de Loyola creó un movimiento en la Iglesia simplemente porque consistía en imaginar y desear la vida y las relaciones como un tejido de pertenencia, de obediencia. Podrían ponerse otros muchos ejemplos, pero el valor pedagógico es el mismo en todos los casos: la Iglesia institucional vive de aquello que Cristo ha depositado permanentemente en ella y de la energía carismática que el Espíritu suscita.
Estas energías tienen una trayectoria común: nacen de volver a proponer a Cristo de un modo persuasivo vivo aquí y ahora (es decir, nacen de una aguda percepción de la «contemporaneidad» que el creyente tiene con Cristo) y tienden a la construcción de un movimiento que alimenta y vivifica a todos los dones institucionales.
Tal vez, todavía sería necesaria una última observación: cada carisma repropone a Crista vivo y presente, «aquí y ahora», según una determinada concepción cristológica que es estimulada por una particular necesidad de la Iglesia, a la que está destinado el mismo carisma.
De este modo -limitándonos a dos últimos ejemplos- el carisma de Camilo de Lelis nace comprendiendo, por así decirlo, toda la cristología de la afirmación de Jesús: «Estaba enfermo y me habéis asistido». Sobre esta identificación evangélica, tomada en su totalidad, se desarrolló en la Iglesia uno de los más impresionantes movimientos de caridad hospitalaria.
De modo análogo, san Vicente de Paúl parte del gozoso anuncio con el que Cristo se presentó a su pueblo: 'evangelizare pauperibus missit me' «me ha enviado a evangelizar a los pobres»; la identificación absoluta entre Cristo y los pobres, entendida en su sentido más concreto -incluso más de lo que abarca el texto bíblico- le induce a implicar a otros miles de creyentes en un movimiento decidido y prácticamente convencido de que «la caridad de Cristo es creativa hasta el infinito».
Podemos concluir esta segunda parte de nuestra reflexión repitiendo sin cansarnos una verdad que toda la historia de la Iglesia está de acuerdo en confirmar: el pueblo cristiano vive del movimiento normal que la institución eclesiástica prevé y anima, administrando la Gracia sacramental y los dones que Dios le ha confiado, pero vive también del movimiento extraordinario que el Espíritu suscita distribuyendo sus carismas.
Este segundo «movimiento» no contradice al primero, no se sobrepone a él; no obra separándose, ni siquiera se puede pretender desestabilizarlo o hacerlo confluir en lo que ya se conoce o está ya predispuesto.
Para aquéllos que se ven implicados en algún carisma (y esto es Dios quien lo decide) no existe otra historia cristiana, pero existe una responsabilidad dentro de la historia común: construir aquel movimiento que exige intrínsecamente el carisma.
Créditos / © Asociación Cultural Huellas, c/ Luis de Salazar, 9, local 4. 28002 Madrid. Tel.: 915231404 / © Fraternità di Comunione e Liberazione para los textos de Luigi Giussani y Julián Carrón