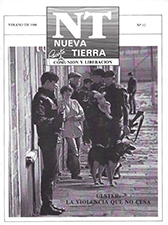Huellas N.12, Julio/Agosto 1988
NUESTROS DÍAS
No sólo entre católicos y protestantes
Mauro Biondi
Ante el conflicto permanente de Irlanda del Norte
Si retroceder a los orígenes es un elemento importante en el análisis de cualquier conflicto, se puede afirmar sin duda alguna que el estudio de las raíces históricas constituye una condición sine qua non para comprender el conflicto de Irlanda del Norte. La historia es «parte activa» en el presente del Ulster y nadie duda que los acontecimientos que han sacudido y sacuden hoy a esta región nor-occidental de Irlanda puedan encontrar explicación sólo en el background histórico que presenta caracteres únicos. Todavía hoy, discusiones de masacres y de batallas, acontecimientos políticos que tuvieron lugar hace doscientos o trescientos años, son un componente presente en la vida y en el lenguaje de cada día de cualquier habitante de Belfast o de Londonderry, o de cualquier pueblecito nor-irlandés.
La historia moderna de Irlanda comienza con las invasiones celtas iniciadas en el siglo VI a.C. y que concluyen en el siglo I d.C. Cerca de cuatrocientos años después, en el año 432, San Patricio llega a Irlanda. En torno al 465, año en el cual se fecha su muerte, la Cristiandad estaba ya establecida en toda la isla y el paganismo casi totalmente vencido.
El «problema irlandés» nace en 1167, año de la invasión normanda de Irlanda. Desde este momento, y durante ocho siglos, intentan completar la conquista de la isla sin conseguirlo. De hecho, la presencia de un conquistador extranjero, incapaz de establecer definitivamente su dominio, y la resistencia de la población autóctona, dieron vida a una espiral de violencia constituida por pasiones y odios cuyas graves consecuencias han llegado hasta hoy.
El intento más sistemático de ultimar la conquista de la isla fue llevado a cabo por Enrique VIII, proclamado en 1541 rey de Irlanda. Los ingleses se propusieron convertir a la población en una versión irlandesa de la nueva Iglesia de Inglaterra. El intento fracasó, pero desde aquel momento el odio irlandés hacia la dominación inglesa se identificó siempre con la diferencia religiosa: mantenerse fiel a la Iglesia Católica Romana se convierte en un acto de patriotismo y no sólo en una opción de carácter religioso. Se inicia así una política de asedio inglés y escocés en el Ulster. La Corona británica estaba convencida de que, una vez sometido el Ulster -la más reacia de las regiones irlandesas a la penetración de un nuevo rey y de una nueva religión (hay que hacer notar que la tradición católica era muy radical en aquel área y que desde allí el cristianismo se había difundido por toda la isla en los siglos precedentes)- el dominio de la isla entera se conseguiría fácilmente. No fue así, de hecho, y se tuvo que esperar a la feroz represión operada por Oliver Cromwell en 1649, y posteriormente, en 1689, a la victoria del protestante Guillermo de Orange sobre el católico Jacobo Estuardo para que el dominio inglés sobre la isla fuese establecido, y estuviera destinado a prolongarse por más de dos siglos. Las tierras fueron entregadas a los señores ingleses; se establecieron leyes para inducir a los católicos a la sumisión. Eran los tiempos en los que se ofrecían recompensas por los católicos: ¡treinta libras esterlinas por un sacerdote, cuarenta por un vicario general, cincuenta por un obispo y un jesuita!
Un hecho que, a la larga, provocará la división de las dos comunidades -católica y protestante- fue la carestía de patatas (1845-1848), principal alimento de los irlandeses: mientras los propietarios protestantes no hicieron nada por aliviar el sufrimiento de la población, -sino que, por el contrario, continuaron exportando trigo a Inglaterra- millones de irlandeses morían de hambre y los más afortunados se veían obligados a emigrar a América. La población de Irlanda, que en 1835 era casi de ocho millones, a finales de siglo se había visto reducida bruscamente a poco más de cuatro millones.
En este momento el «problema irlandés» se convierte en un argumento candente para los gobernantes ingleses, que intuían que las reformas sustanciales no podían ya ser aplazadas. Londres, sin embargo, nunca logró alejarse de una política ambigua: una mezcla de censuras y pequeñas concesiones que no contentaba a nadie.
A partir de este momento se sucedieron intentos, por parte del gobierno central inglés, de conceder una especie de Home Rule, es decir, de autogobierno; tentativas que chocaban habitualmente contra la tenaz resistencia de la minoría protestante, que a su vez se estaba organizando, incluso formalmente. De aquel período es, de hecho, la fundación del Orange Order, que todavía hoy es el auténtico guardián de la hegemonía protestante en Irlanda del Norte.
Por parte de los católicos, en lugar de la aspiración inicial al autogobierno limitado, se pasó a la reivindicación de la independencia. Este cambio de posición es debido, principalmente, a la insurrección armada que estalló en Dublín en 1916, sofocada sangrientamente por las tropas inglesas. La repulsa inicial de la gente hacia los rebeldes, se transformó rápidamente en admiración. La situación se precipitó en pocos años. La guerrilla, conducida por el Ejército Republicano Irlandés (IRA), tuvo éxito por todas partes. Sólo en el Ulster los protestantes -guiados por el Orange Order- obtuvieron la mejor parte, consiguiendo mantener el control inglés.
En 1920, en el culmen de la guerra de la independencia irlandesa, el primer ministro inglés, Lloyd George, intentó calmar tanto a los nacionalistas como a los unionistas (los protestantes partidarios de la unión con la Corona británica). En un auténtico acto de cirugía político-constitucional, el primer ministro británico separaba el Ulster (o para ser más precisos, nueve condados de la provincia Ulster) del resto de Irlanda, creando así una nueva entidad: Irlanda del Norte. Era la Partición.
Los años que siguieron vieron el nacimiento del Irish Free State, inicialmente simple «dominion» británico, que más tarde, cortando los últimos lazos con Londres, se transformó en la República de Irlanda. Este nuevo Estado, que comprende veintiséis de los treintadós condados en los que el territorio irlandés estaba originalmente dividido, concentrará sus esfuerzos en la afirmación de su autonomía política, militar y económica.
El otro fruto de la Partición, es decir, Irlanda del Norte, se mantendrá como parte integrante del Reino Unido, acentuando con el transcurso de los años el carácter que lo distinguía desde el inicio de su formación: ¡ser un Estado protestante para un pueblo protestante! La divergencia entre las dos comunidades, católico-nacionalista por una parte y protestante-unionista por otra, se hace poco a poco insostenible. De hecho, contra la minoría católica se ejercitaba una discriminación sistemática en casi todos los aspectos de la vida civil. Esto significó, ante todo, que la vida parlamentaria de Irlanda del Norte fue reducida al dominio continuo de un solo partido, Ulster Unionist Party, unido directamente al Orange Order. A esto se unió el poder fáctico de la policía con que contaba el Ejecutivo para el mantenimiento del orden en la región; poder que, confiado a los cuerpos paramilitares -de dudosa legalidad- se hizo pronto famoso por la violencia ejercida sobre los católicos. Las discriminaciones estaban presentes además a nivel de gobierno local, ya fuere a través del mantenimiento del derecho al voto basado en el censo en lugar de estarlo en el sufragio universal, como en el resto de Gran Bretaña, o bien a través del fraude en lo que respecta a las circunscripciones electorales, por el cual incluso áreas de mayoría católica acababan teniendo órganos locales controlados por los protestantes. En el campo del trabajo el cuadro no era distinto: los niveles de desempleo eran siempre más elevados en las áreas del Ulster de mayoría católica, como por ejemplo Londonderry (Derry para los nacionalistas).
Hacia finales de los años '60 esta situación ya no se sostenía. Comenzaba así el triste período de casi ininterrumpida guerra civil que los irlandeses, con resignación definen como «The Troubles» («Los Desórdenes»).
Se puede decir que desde entonces se ha sucedido toda una escalada de violencia y de muerte: desde la primera marcha no violenta a favor de los derechos civiles, atacada por los protestantes y reprimida a porrazos por la policía (1968), a las últimas masacres en los funerales de los terroristas del IRA, pasando por la hecatombe de Enniskillen, en la que una bomba del IRA mató a decenas de protestantes reunidos en el día de la conmemoración de los caídos de todas las guerras, hasta concluir con el recientísimo acontecimiento de Gibraltar en el que, según muchos, eres terroristas del IRA fueron ajusticiados sin proceso previo por un comando especial inglés.
Recorriendo de nuevo las etapas de este desarrollo incontrolado de odio y de violencia se puede percibir fácilmente la ingenuidad al pensar que una solución al problema nor-irlandés se pueda encontrar detrás de la esquina o, como veremos mejor más adelante, que pueda hallarse en la mesa de los «magos» de la política.
Verano de 1969: para hacer frente a los continuos choques entre católicos y protestantes, el gobierno inglés envía un primer contingente de tropas integrado por 3.000 soldados. A finales del '72, los soldados ingleses presentes en el Ulster habían pasado a ser 21.000. Los católicos, a pesar del tradicional sentimiento anti-inglés, acogen a las tropas de Su Majestad como a liberadores; debido, sobre todo, a que no tenían ya confianza en la policía que, no sólo no les había protegido, sino que con frecuencia se había puesto del lado de los protestantes. De hecho, el envío de tropas coincide con el inicio de una acción reformadora de Londres, tendente a remover las causas mismas de las reivindicaciones católicas, especialmente aquéllas concernientes al problema de la vivienda, del trabajo, del sistema electoral local, de un uso más legal y menos sectario de las fuerzas policiales. Esto, obviamente, no podía dejar de suscitar el descontento y la respuesta violenta en muchos ambientes protestantes preocupados, por una parre, ante la posibilidad de perder los privilegios de los que habían gozado tradicionalmente y, por otra, recelosos de que una acción reformadora como ésa no fuera otra cosa que el primer paso hacia la temidísima reunificación de la isla bajo el gobierno de Dublín.
Abril de 1970: un incidente entre tropas inglesas y católicos marca el fin de este período de «luna de miel», abriendo una nueva fase del conflicto y marcando el retorno del IRA. Éste, a partir de aquel momento, se propondrá como la única realidad capaz de defender a la comunidad católica frente a la violencia de extremistas protestantes, frente a las injusticias de la policía y, desde ese momento, frente a la «opresión» de las tropas británicas. Hay que decir que en aquel momento los católicos no miraban con simpatía a los terroristas del IRA; es más, les temían como temían a los protestantes o a las fuerzas de la policía. Lo que les acercó a ellos fue la ceguera de las autoridades inglesas y nor-irlandesas que, a partir de aquella primavera y bajo la creciente presión protestante, bloquearon este intento reformador y llevaron a cabo una política represiva (resalta de este período la introducción de la nefasta medida policial que preveía el arresto sin proceso sobre la única base de la sospecha) que no sólo indignó completamente a la comunidad católica, sino que «justificó» la respuesta armada del IRA. Esta fase se prolongará casi tres años, durante los cuales se cuentan más de 850 personas muertas, un número muy elevado de heridos, millares de personas pertenecientes a las clases menos acomodadas -tanto católicas como protestantes- forzadas a abandonar las propias casas. Barrios enteros de Belfast y Londonderry completamente arrasados.
Enero de 1972: Esta nueva fase del conflicto culminará en el episodio por todos conocido como el Bloody Sunday (Domingo Sangriento). El domingo 30 de enero, un grupo de soldados dispara sobre la muchedumbre que participaba en una marcha pacífica por los derechos civiles, matando a trece personas e hiriendo a otras dieciséis. La reacción del IRA fue particularmente violenta, provocando a su vez la respuesta de los extremistas protestantes, que, entretanto, habían dado vida a nuevas organizaciones paramilitares.
Era ya un círculo vicioso del que todavía hoy no se ha salido.
La opinión pública inglesa quedó enormemente impactada por este acontecimiento, así como por las noticias provenientes de los campos de reclusión del Ulster acerca de los métodos de tortura adoptados por los soldados. Todo esto, unido a la preocupación suscitada por los diversos atentados realizados sobre suelo inglés, impulsaron al gobierno conservador de Heath a tomar una decisión que parecía inevitable: el fin de la autonomía de la provincia nor-irlandesa y la asunción directa del gobierno de la región: la llamada Direct Rule. Desde este momento, el enemigo principal de los nacionalistas es el ejército británico, y los muros de Belfast se llenarán del escrito «Brits out» («Fuera Británicos»).
Llegados a este punto se pueden hacer algunas consideraciones. Cuando en 1920 los gobernantes ingleses crearon Irlanda del Norte como entidad distinta y autónoma, se sintieron seguros de que tal situación no duraría mucho y que en el menor tiempo posible se alcanzaría una solución que comprendería a la isla entera. No fue así. Al final de un período que duró cincuenta años, no sólo no se entreveía solución alguna que diese un status político definitivo a toda Irlanda, sino que, aún más grave, el Ulster se había convertido ya en una región despedazada por el conflicto intracomunitario, un verdadero y auténtico polvorín ingobernable. Lo que había constituido la razón última del nacimiento del Ulster, es decir, la voluntad protestante de mantener la supremacía política y económica disfrutada durante más de dos siglos, se presentaba ahora como la causa principal del fin del sistema político creado para tal objetivo, lo que antes hemos definido como «un sistema protestante para un pueblo protestante». El tipo de respuesta desproporcionada que dieron los protestantes a las marchas pacíficas de los católicos encuentra su explicación precisamente en el hecho de que durante cincuenta años el principal partido político del Ulster, el Unionist Party, se había mantenido en el poder aprovechándose del miedo de gran parte de la población protestante a perder sus privilegios, o a dividirlos con la comunidad católica (aproximadamente, el 40% de la población).
Es dramático observar cómo después de los tremendos costes humanos y materiales (el número de muertos en el Ulster ha sido, proporcionalmente a la población, aproximadamente el doble de las pérdidas de las fuerzas de Estados Unidos en las guerras de Corea y de Vietnam juntas), la situación en Irlanda del Norte ha permanecido inmutable; al cabo de veinte años del estallido de «The Troubles», a través de una alternancia de unos acontecimientos que han servido de 'compás de espera' y de otros que, por el contrario, han relanzado el conflicto hacia un túnel desesperado de violencia y de odio.
Entre los primeros, queremos recordar brevemente el acuerdo de Sunningdale y el más reciente de Hillsborough.
En junio del '73 se registra uno de los intentos más significativos de solución política al conflicto. El gobierno de Londres convoca elecciones para la formación de una nueva Asamblea para Irlanda del Norte. Inmediatamente después se inician las conversaciones para la formación de un gobierno de coalición. Éstas culminan en la designación de un Ejecutivo que, por primera vez, concentra representantes católicos democráticamente elegidos junto a diputados protestantes. A principios de diciembre del mismo año el nuevo gobierno designado participó en un encuentro convocado por el entonces primer ministro británico Heath junto a los representantes del Gobierno inglés y a los de la República Irlandesa. El 9 de diciembre se logra un acuerdo, que pronto se hace famoso con el nombre de Sunningdale Act (nombre de una localidad en los alrededores de Londres, cerca del cual se desarrolla la conferencia). Con este acuerdo se preveía, entre otras cosas, la creación de un Consejo de Irlanda, así como acciones comunes en la lucha contra el terrorismo. Pero el elemento más importante era el hecho de que los gobiernos de la República Irlandesa y de Gran Bretaña declararon que el status constitucional del Ulster sólo podría ser cambiado con el consentimiento de la mayoría del pueblo nor-irlandés y que una eventual decisión no encontraría oposición alguna por parte del gobierno inglés. La ilusión apenas duró unos meses.
En mayo del '74 este histórico ejecutivo cae después de una huelga general de catorce días organizada por las asociaciones protestantes más extremistas.
Son muchos hoy los que dudan de que el segundo gran intento de solución pacífica negociada, es decir, el histórico acuerdo de Hillsborough, pueda tener mejor suerte. El acuerdo, firmado en noviembre de 1985 por la señora Thatcher y por el entonces primer ministro irlandés Fitzgerald, parecía señalar un viraje decisivo. Por primera vez desde 1921, Gran Bretaña reconoce al gobierno de Dublín la legitimidad de una intervención, aunque limitada a propuestas e indicaciones, en defensa de la minoría católica del Norte. Y, por otra parte, el gobierno de Dublín, también por primera vez, reconoce la soberanía inglesa sobre el Ulster.
Aunque es todavía pronto para archivar también las buenas intenciones de este último episodio, los recientes acontecimientos, recordados al principio y, sobre rodo, la acritud protestante resumible en la palabra de orden «Ulster says no!» (es decir, la mayoría protestante dice no al acuerdo) dejan, ciertamente, pocas esperanzas.
Sería realmente difícil, llegados a este punto, recordar todas aquellos acontecimientos que desde los años de «The Troubles» hasta hoy han martirizado a Irlanda del Norte. Quisiera detenerme sobre uno en particular, no tanto por los resultados conseguidos, en realidad muy escasos, sino porque representa, en mi opinión, el ejemplo más significativo de la lógica de la violencia asumida como último criterio y auténtica dominadora del drama norirlandés.
En 1981, diez nacionalistas, entre ellos el famoso Bob Sands, prisioneros en la cárcel de Long Kesh, inician una huelga de hambre que les llevaría a la muerte. A esta «lógica de la muerte» se contrapuso la «lógica del poder», representada en la postura de la señora Thatcher. Ésta mantiene, durante toda la huelga, una posición de total intransigencia frente a cualquier concesión a los prisioneros, aun cuando pareció que algunos mediadores habían alcanzado una base de acuerdo.
Si hasta ahora se ha tratado de mostrar a grandes líneas el background histórico indispensable para una aproximación al drama nor-irlandés, ahora el problema que se impone es tratar de comprender de qué tipo de conflicto se trata.
Muchos se han basado en el empeño de definición del conflicto recurriendo frecuentemente a paralelismos y comparaciones con otros casos: desde la guerra de Argelia al conflicto de Chipre; desde el problema palestino a los otros ejemplos históricos de «partición», como el de Alemania, el de Corea, el de Vietnam, por citar sólo algunos.
Se considera que el problema de la definición del conflicto es el primer paso hacia una posible solución. ·
Estudiosos y observadores convergen sobre un punto: es simplista y no ayuda a la comprensión del problema reducirlo todo a un caso de «beatismo religioso», o bien de guerra de religión, dado que, por ejemplo, las diferencias en materia de religión coinciden con diversas fidelidades políticas, con diversas identidades nacionales y con diversas actitudes en las confrontaciones de la existencia misma de Irlanda del Norte.
Desde este punto común, las hipótesis de definición se diversifican. Hay quien habla de conflicto étnico; hay quien lo hace de conflicto racial (los católicos comparados a los negros de América). Otros sostienen que el problema de Irlanda del Norte es fundamentalmente el de una minoría colonial en un país en vías de desarrollo, minoría que trata de proteger los propios privilegios y la propia integridad mediante la manipulación deliberada del sistema político por medidas antidemocráticas (del mismo modo que los Boers de Sudáfrica). También está difundida la opinión de que en Irlanda del Norte se ha experimentado una guerra de liberación nacional y no una guerra civil o sectaria, a pesar de las interpretaciones contrarias de los medios de comunicación de masas, sobre todo ingleses.
Una hipótesis que, a decir verdad, no ha encontrado muchos favores entre los estudiosos ha sido aquélla según la cual el conflicto del Ulster no es otra cosa que una lucha de clases. A esto se opone que en la política del Ulster el conflicto es vertical dentro de cada unidad social mayor (católicos y protestantes). Del análisis marxista se conserva sin embargo la categoría de «dictadura de la mayoría» diciendo que el Ulster se ha encontrado precisamente frente a una dictadura de la mayoría, más que frente a una democracia genuina.
Más recientemente (hay que subrayar los esfuerzos de Londres, que se ha opuesto siempre a tal interpretación) muchos han empezado a observar el conflicto como un problema internacional a resolver, por tanto, a nivel internacional. Como sostén de dicha tesis se hace notar la «triangularidad» de la «cuestión irlandesa» (tres entidades convergen en el conflicto: Gran Bretaña, Ulster y la República de Irlanda), así como la presencia de problemas que se pueden definir como familiares en el campo de la política internacional, como por ejemplo el independentismo, las reivindicaciones territoriales, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, los conflictos de fronteras, la provisión de suministros desde territorios contiguos a grupos subversivos.
Por último se hace notar que, en el fondo, el problema ha comenzado con un acuerdo internacional entre Gran Bretaña y el nuevo Estado irlandés que sugiere que la solución deberá ser buscada en la dirección de un nuevo acuerdo entre Londres y Dublín, quizá bajo los auspicios de la ONU, o de cualquier otro ente internacional.
A partir de las diversas definiciones del conflicto se han esbozado otras tantas hipótesis de solución: desde la autonomía del Ulster dentro de Gran Bretaña, a la consolidación de un gobierno de la mayoría protestante, o bien a la instauración de un gobierno de coalición; desde el fin progresivo de la independencia bajo el dominio directo de Londres, a una Irlanda del Norte independiente o bien unida a Dublín directamente, pasando por una estructura federal.
Sin querer juzgar estas fórmulas de solución del conflicto, todas dignas de ser tomadas en consideración y de ser examinadas atentamente, nosotros sostenemos que el verdadero problema es otro. Primordialmente, es necesaria la edificación, la formación de las raíces mismas de una posible solución. Ciertamente, esto no puede ser el fruto de decisiones políticas o estratégicas tomadas en torno a una mesa, sino que se requiere sobre todo un trabajo que, en un sentido amplio, podemos definir como cultural. Aquí, en Irlanda, se dice frecuentemente que el Ulster es como una úlcera. Por tanto, es necesario recomponer el tejido social desgarrado.
En este punto, la pregunta que se impone atañe al posible sujeto de este trabajo. La respuesta no puede no encontrarse en el papel que la iglesia católica está llamada a desempeñar junto a las diversas iglesias protestantes.
Hasta aquí se ha hablado poco de las iglesias, vistas frecuentemente como las protagonistas principales del drama irlandés. El hecho es que su parte respecto al estallido de «The Troubles» en 1968 y a los acontecimientos que le siguieron ha sido mínima. Con ello no se quiere sostener que la filiación religiosa particular haya dejado de revestir un significado que va más allá de la mera elección espiritual. La intercambiabilidad de los términos catolicismo y nacionalismo o protestantismo y unionismo siempre está presente en el Ulster. Es necesario, ante todo, subrayar que las organizaciones eclesiásticas, en cuanto tales, no se han implicado directamente en el conflicto a través de pronunciamientos y tomas de posición oficiales en materia político-constitucional, con la única excepción de la «Free Presbiterian Church» del reverendo lan Paisley, todavía tenaz partidario del antiguo eslogan «Not an inch» («Ni un centímetro»), es decir, ninguna concesión a los católicos.
Es significativo el hecho de que la organización eclesiástica en irlanda es independiente de la división polícica del país y que las principales iglesias del Ulster se extienden más allá de la frontera. Así, por ejemplo, muchas iglesias protestantes tienen su sede central en Dublín, mientras la sede principal del primado católico para toda Irlanda es Armagh, en el territorio del Ulster.
De hecho, las iglesias se han comprometido mucho en el intento de mejorar las relaciones entre las dos comunidades. Esto ha sucedido, ya sea tratando de ofrecer a la gente, especialmente a los más jóvenes, lugares de convivencia «normal», ya sea tratando de afrontar problemas inmediatos (como el del trabajo). Desde el paro, crónico entre los católicos y mucho más difuminado entre los protestantes, al enrolamiento en uno de los muchos grupos terroristas y a la lucha armada, el paso es, desgraciadamente, muy corto. Hay que recordar, entre otras cosas, que todas las iglesias irlandesas han tratado de crear estructuras unitarias para realizar mejor este trabajo de recomposición del desgarrado tejido social.
Pero es, sobre todo, en la condena de cualquier tipo de violencia donde el papel de la Iglesia católica y de las protestantes se ha hecho notar más, con la invitación incesante a los propios correligionarios, en particular a aquéllos comprometidos en la vida pública, destruir las barreras pluriseculares constituidas a partir de sospechas, discriminaciones, odios.
La toma de posición ciertamente más significativa ha sido la de Juan Pablo II en el discurso pronunciado en Drogheda, frontera de las dos Irlandas, en septiembre de 1979. El Papa, después de haber recordado que no puede haber paz sin justicia, invitando así a acabar con aquellas discriminaciones que favorecen el conflicto («Todo ser humano tiene derechos inalienables que deben ser respetados. Toda comunidad humana étnica, cultural y religiosa tiene derechos que deben ser respetados.»), invitaba a las dos comunidades a retomar cordialmente el proceso de reconciliación en el rechazo de la lucha armada: «No penséis que traicionáis a vuestra comunidad cuando tratáis de comprender, respetar y aceptar a aquéllas con una tradición diversa. Vosotros serviréis mejor a vuestra tradición trabajando con los demás por la reconciliación. Cada una de las comunidades históricas en Irlanda sólo puede perjudicarse a sí misma cuando trata de perjudicar a la otra... La violencia es un mal, la violencia es inaceptable como solución de los problemas... Yo rezo con vosotros para que el sentido moral y el convencimiento de las mujeres y de los hombres irlandeses no puedan ser nunca oscurecidos; y por la mentira de la violencia, para que ninguno pueda nunca calificar al asesinato de otro modo que no sea llamándolo asesinato, para que a la espiral de la violencia no se le pueda dar nunca el calificativo de lógica inevitable». El camino indicado es claro. En un momento en que la irresolución del conflicto nor-irlandés parece haberse reafirmado dramáticamente por los acontecimientos recientes, la única rendija que queda es la abierta por las palabras del Papa. Esta rendija, esta esperanza, quizá no captada por los líderes políticos, se encarna en las experiencias de perdón cristiano que en una tierra tan martirizada alguien comienza a vivir. «Espero que Dios perdone a los asesinos»; así se ha expresado el padre de un joven de dieciocho años, una de las muchas víctimas de un odio y de una violencia antigua que hoy muchos no comprenden ya. A la Iglesia, por tanto, le espera la tarea de guía en el difícil sendero de la misericordia y de la reedificación.
Créditos / © Asociación Cultural Huellas, c/ Luis de Salazar, 9, local 4. 28002 Madrid. Tel.: 915231404 / © Fraternità di Comunione e Liberazione para los textos de Luigi Giussani y Julián Carrón