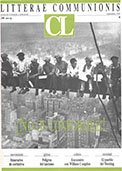Huellas N.09, Septiembre 1992
CULTURA
Ochenta años de Williams Congdon. El don en la mirada
Pigi Colognesi
La experiencia del don artístico puede enseñar a todos la pureza de la mirada y la disponibilidad hacia la obra de Otro
DESDE AQUI, GUDO GAMBAREDO, Milán, que está a dos pasos, parece lejanísima. Fértiles campos, acequias, establos, tractores que recogen los primeros montones de heno. Y silencio. Acabado un camino de tierra - a los lados el maíz y enseguida una muralla de verde oscuro- se levanta el monasterio de los benedictinos conocido como «la cascinazza» (ndt.: la alquería). Efectivamente, es una de esas típicas granjas lombardas con su cuerpo principal, ahora ocupado por los monjes, los establos, el corral. Junto a este corral, que se encuentra frente a la sede de los monjes, hay una pequeña construcción independiente. En ella vive y trabaja, desde hace diez años, William Congdon.
Me acoge desde arriba de la estrecha escalera que conduce a su apartamento. «Salgo porque he oído un ruido; probablemente es la lechuza que ha venido a vivir sobre el techo de mi habitación. Entra». Conozco bien, por numerosas visitas, las estancias: una minúscula cocina, una gran habitación con escritorio y estanterías de libros y discos, un pasillo que da al interior del corral y en el cual Bill -así le llaman todos va alineando sus más recientes cuadros (o mejor «hijos», como los llama él) y, al fondo, el estudio, caballete iluminado desde arriba por una claraboya, mesa con los óleos y la ventana. Esa ventana es como un ojo abierto de par en par; se ve un campo con una fila de árboles y una acequia. Aparentemente, nada hay más normal que esto. Y sin embargo, desde hace diez años, ese campo es uno de los «sujetos» preferidos por Congdon; protagonista de innumerables cuadros y dibujos con pastel, fuente inagotable de descubrimientos e iluminaciones.
Marcelino
«Precisamente estaba mirando el campo y me he dado cuenta, una vez más, de algo fundamental: no existe el campo, no existo yo; existe sólo Cristo que -como el Padre- obra siempre. Su obra es, precisamente, la posibilidad de comunión entre las cosas y yo: yo en el campo y el campo en mí. Porque todo está naciendo, ahora mismo, de las manos de Cristo». Ya en una de sus meditaciones (escritos que desde hace decenios acompañan a su actividad artística), Congdon había escrito: « Yo no veo aquel árbol al fondo del campo, veo la nada en la cual el árbol está naciendo. El artista ve sólo este "estar naciendo" en todas las cosas». Introducidos así, de golpe, en una percepción de la realidad tan aguda e inusual para nuestra percepción cotidiana, el entrevistador siente morir entre sus labios las preguntas un poco banales que traía con intención de celebrar los ochenta años del artista. Pero el mismo Congdon me saca del apuro: «Te he preparado algunas cosas escritas, así se me hace más fácil describir el momento particular que estoy viviendo. ¿Puedo leértelas?».
La primera serie de reflexiones de Congdon versa también sobre la cuestión del mirar y ayuda a aclarar (y a convertir en demanda para la propia existencia) la cuestión del árbol y del campo. «Está el ojo vegetativo (el naturalista, el obvio, con el que afrontamos cada día personas, cosas y acontecimientos) que ve todo sobre esta orilla, la orilla de la apariencia y está el ojo creativo que "ve" todo sobre la otra orilla, la orilla de la Presencia. Es el ojo con el que Cristo ve las cosas, me ve en un modo tal que yo, transfigurado, transfigure las cosas». El reclamo a la imagen del «manifiesto» de Pascua de 1991, con los dos discípulos que -en compañía de Cristo- emprenden la navegación hacia «la otra orilla» despierta la necesidad de superar una mirada a sí mismo, a los otros y a las cosas que sea mecánica, en la que todo se destruye y banaliza; quizás en la invitación a tal superación está una de las funciones del genio artístico.
«La luz no es aquella que se ve, la luz es otra cosa. La luz del día es apariencia. Las cosas no son lo que parecen. La verdadera luz es el rostro de Cristo». Él comunica esa luz como don para el artista, el cual transforma la «cosa» normal que ha visto en «imagen». «Las negras ramas de la higuera adormilada están llenas de luz, de la luz de mi don, que a su vez es ojo de Cristo. No hay espectáculo más exaltante que el de la naturaleza ante este fulgor de Cristo con el que las cosas se revelan y cantan ante mis ojos. Todo vive de esta luz que Cristo emana en mi ojo».
Mirada, mirar, ojo; salta a la mente la imagen de Marcelino. Y también aquí un vuelco, una sorpresa, una novedad capaz de superar todo retazo de moralismo, de reducción del mensaje del manifiesto de 1992 a una práctica que aprender: «Menos mal que lo hemos visto. Si uno mira participa de la mirada de Marcelino que no es distinta de nosotros, está dentro de nosotros; la amamos porque está en nosotros. Uno no ve a Marcelino, sino que es visto por Marcelino y en aquel instante él se convierte en nosotros y nosotros nos convertimos en él y le amamos». La mirada del niño a los ochenta años.
Ochenta años
¿Cómo se siente uno a esta edad? «Hago menos cuadros y también las meditaciones tienen lugar más raramente; tengo muchos dolores físicos, debo usar el bastón y difícilmente consigo trabajar sobre paneles de grandes dimensiones. ¿Ves, allá al fondo del pasillo, mis últimos "hijos"? Son todos cuadros de pequeño formato, lo único que ahora soy capaz de afrontar. Y sin embargo, precisamente por esta situación, intuyo que se abre el horizonte de una nueva etapa creativa». ¿A los ochenta años? ¿Cómo es posible? Congdon -como si esperara la pregunta- lee una meditación reciente cuyo título ya es significativo: «Edad». Dice así: «Los límites se hacen inevitables. La edad es cuando los límites se hacen inevitables y, por tanto, divinos. Porque no hay nada más divino que lo inevitable. A menudo me parece vivir en una jaula: la suma de tus límites te impide aquello que quieres. Hace falta una conversión para que lo que es jaula se convierta en ligazón, pero ligazón afectiva. Los límites ofrecen la gran posibilidad de la ligazón afectiva con Dios. De este modo parece que tú no puedes hacer lo que quieres; en realidad estás ligado por una ligazón afectiva con Aquel que realiza el don. Este momento de la vida tiene dentro la posibilidad de la explosión de la resurrección, de la afirmación del Misterio. La resurrección es la dependencia que se convierte en una nueva ligazón con el don. Es la vida dada por la obra de Otro».
Pido explicación ante la afirmación de que los límites pueden convertirse en posibilidad expresiva; pienso en tantas, y tan típicas, recriminaciones que distinguen la conciencia -cuando la hay- de los propios límites físicos, morales, íntimos o externos. La respuesta es la lectura de «un postillo» (ndt.: la palabra correcta en italiano sería «postilla», «apostilla» en castellano; el italiano de Congdon conserva un color americano y una precariedad que constriñe a «entrar» en cada palabra) a una meditación escrita preceden temen te: «Los límites, para convertirse en fuerza, instrumentos expresivos, para llegar a ser "algo más", tienen que ser mirados con el ojo de la fe, mirados como Dios los mira. El ojo con el que Cristo me mira transfigura en fuerza mis límites, transfigura en imagen mis límites y los límites ya no son míos y ya no son límites. Más aún, mis límites se convierten en una "espátula", es decir, instrumentos expresivos (ndt.: una de las características de la pintura de Congdon es el uso de la espátula). Sin embargo, si me pliego sobre mis límites como ante una carencia, "un menos", éstos se agigantan hasta destrozarnos».
Es claro entonces qué significa que la obra de arte nazca de una «sacudida» (palabra clave en el lenguaje de Congdon), de la pérdida de sí, de la obediencia humilde al don de Otro, de la aceptación de la desproporción respecto a este Otro. Nace del ser niños, pero con el conocimiento que se puede tener a los ochenta años, tras haber andado por todo el mundo y aceptado el desgarro de toda la propia cultura y tradición, el olvido por parte de la élite artística que antes te tenía en palmitas, la pertenencia a una compañía y a una regla.
Regla
Bill, tengo una curiosidad: ¿cómo se desarrollan concretamente tus jornadas, tu «regla» de trabajo? «La parte más creativa de la jornada es la mañana, tras la misa de las 9. Es el momento de la meditación, de la mirada, de la escritura; y -si yo estoy presente ante el don- pinto. Habitualmente pinto hacia las 11, de golpe, porque soy sólo instrumento para que nazca sobre el panel la imagen que ya antes había nacido en mí. Llega un momento en el que comprendo que debo distanciarme del cuadro durante media hora. Después es el cuadro mismo el que me reclama y entonces puedo volver al estudio para verlo. Todavía tengo la espátula en la mano por si tienen lugar nuevas intervenciones. Muchas veces me doy cuenta de que hay poquísimo que hacer: encuentro el cuadro, el hijo, ya nacido, y aplaudo con gozo, y nuevamente me separo del cuadro. ¿Sabes?, es como un niño recién nacido: no puedes estar allí tocándolo, debes respetarlo. Es el momento en el que hago un poco de gimnasia, o doy un breve paseo, y hago una comida ligera. Luego viene el reposo, pero un reposo vigilante, porque estoy dentro del estudio donde está el "hijo". A las 4 voy a la casa cercana de los Memores Domini, recito la hora intermedia y me quedo en casa para leer y meditar. Después, la cena y el sueño. Otras veces no pinto durante la jornada, lo cual es para mí un sufrimiento; entonces, por la tarde, hago -y soy yo quien lo hace más que el don en mí- pequeños cuadros, ejercicios».
Erguido sobre su ya inseparable bastón, Congdon me acompaña a la verja. Su saludo está, todo él, en aquella mirada clara que inexorablemente arroja hacia la profundidad del misterio de las cosas.
Traducido por José Claveria
Créditos / © Asociación Cultural Huellas, c/ Luis de Salazar, 9, local 4. 28002 Madrid. Tel.: 915231404 / © Fraternità di Comunione e Liberazione para los textos de Luigi Giussani y Julián Carrón