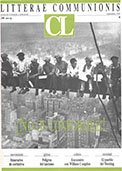Huellas N.09, Septiembre 1992
IGLESIA
Santo Toribio de Mogrovejo. La misión del Obispo
Fidel González
Nombrado obispo de Lima cuando aún era laico, Toribio dedicó toda su vida a su grey. Catecismos, visitas pastorales, Concilios, Sínodos, seminarios.
Fue modelo de pasión por el anuncio cristiano
LA VIDA DE SANTO TORIBIO de Mogrovejo (1538-1606), segundo arzobispo de Lima, es una versión latinoamericana de la pasión apostólica de Pablo, del celo misionero de Francisco Javier y del corazón pastoral de su contemporáneo Carlos Borromeo.
Su vida se podría resumir en el grito paulino "¡Ay de mí si no predicara el Evangelio!" (1 Cor 9,16).
Nació en el pueblecito de Mayorga (Valladolid) en 1538, en Tierra de Campos, la «tierra para el águila» de la que habla Machado, «una tierra de místicos y de santos». Estudió filosofía, derecho y teología en las universidades de Coimbra, Salamanca, Santiago de Compostela y Oviedo.
Fue nombrado inquisidor en Granada. Allí le sorprendió su designación como obispo de Lima por parte de Gregorio XIII en 1578. Ni siquiera era sacerdote. Acababa de morir el primer obispo de Lima, el dominico Fray Jerónimo de Loayza, uno de los mayores obispos misioneros del siglo XVI. Era difícil encontrar un sucesor en un Perú conmocionado por numerosos conflictos y luchas intestinas. Felipe II pensó en este hombre justo y prudente que aún no había sido ordenado sacerdote. No se trataba de un caso aislado. También su padre lo había hecho al nombrar a otro gran cristiano, el juez Vasco de Quiroga, como obispo de Méjico. A Toribio le ocurrió como a San Ambrosio. Recibió rápidamente el diaconado, el presbiterio y fue consagrado obispo en la catedral de Sevilla, la ciudad puente entre los dos mundos; embarcó en septiembre de 1580 hacia el Perú, donde llegó en marzo de 1581. Le acompañaba su hermana Grimanesa que se ocuparía de su salud y de su casa.
El concilio de Trento "americano"
El jurista-teólogo, convertido en arzobispo de Lima, llegaba con una idea en el corazón: dar carne al Concilio tridentino que había finalizado algunos años antes (1563). Contaba con la ayuda de una compañía de misioneros excepcionales, especialmente los jesuitas, entre los que destacaba el padre José de Acosta.
Su diócesis, que según cuenta en sus Memorias Cronológicas el padre Menchaca, misionero de aquella época, es «la mayor en extensión que a mi entender haya jamás tenido un arzobispo», se extendía entonces por las inmensas llanuras costeras del Pacífico, los altiplanos andinos y las altitudes de sus montañas, habitadas hasta los 4500 metros. El nuevo arzobispo se encontró con un montón de problemas: la formación del clero, la dispersión de la población, la evangelización de los indios y la defensa de sus derechos.
Decidió convocar cuanto antes un Concilio de todos los Obispos sudamericanos desde Nicaragua hasta Chile, desde el Pacífico hasta el río de la Plata (1582). Las decisiones de este «Trento americano» animarían a la Iglesia Latinoamericana hasta el Concilio plenario latinoamericano celebrado en tiempos de León XIII.
Dos grandes temas se impusieron en los debates del Concilio: la evangelización y promoción de los indios y la formación del clero secular. El Concilio defendió con valentía los derechos humanos de los indios. El Concilio «implora por Jesucristo y pide a los jueces y gobernadores que se muestren piadosos con los indios cuyo cuidado y responsabilidad Dios y la Iglesia les han encomendado; que se muestren fuertes e inflexibles con los administradores insolentes y negligentes... ; que se trate a los indios no como esclavos sino como hombres libres y súbditos de su majestad. Pide a los párrocos y a los otros eclesiásticos que no olviden que son pastores y no verdugos, que deben mirar y cuidar a los indios como hijos a los que tienen que sustentar y defender en el seno de la caridad cristiana».
Pedagogía misionera
Toribio anunció el Evangelio por todas partes y con todos los medios posibles. Con este objetivo editó dos catecismos trilingües, mayor y menor, siguiendo la doctrina de Trento, como instrumentos obligatorios para la catequesis en lengua indígena (1584). Son modelos de claridad y adaptación pedagógica que conservan su actualidad. Estos catecismos fueron los primeros libros impresos en Sudamérica. Publicó también otros manuales para confesores y devocionarios trilingües en columnas paralelas: español, quechua y aymara.
Toribio quería que los misioneros y los catequistas fueran elementales en la comunicación de la fe. En el prólogo del III Catecismo escribió: «La garganta pequeña se atraganta con tragos grandes».
Por ello pedía a los misioneros que estudiaran, que aprendieran bien las lenguas indígenas y que enseñaran el catecismo en las lenguas vernáculas de los indios. Exigía a los misioneros que fueran íntegros en la comunicación de las dimensiones de los misterios. Quería que la doctrina tridentina se expusiera íntegramente pero de manera comprensible a los indígenas. Pero también quería que la catequesis se hiciera obra. Debía edificar una vida cristiana que ayudase a la transformación humana de los indios. Una catequesis, repetía, que no ayudara al crecimiento de una vida humana digna, no era tal.
Él mismo fue un apóstol íntegro que no dudó en oponerse al virrey en cuestiones candentes y en los conflictos internos del Perú en los que tantos derechos se veían pisoteados. El título real de protector y defensor de los indios que tenía por ser obispo no fue solamente honorífico. Por ello fue acusado en Madrid. Pero la fuerza profética del santo también conjuró la maldad de sus acusadores.
El Obispo-apóstol no se quedó en su casa. El decía que habría vivido hundido en la vergüenza ante Dios y ante los hombres si se hubiese quedado en su palacio de la espléndida Lima, la Ciudad de los Reyes. Debía anunciar el Evangelio por todas partes. En seguida comenzaron sus viajes misioneros. Desde las costas desérticas del Pacífico a las alturas de vértigo de los Andes, atravesando desiertos, recorriendo una y otra vez los pasos andinos, caminando días y días por aquel altiplano frío y seco, el arzobispo misionero recorrió aquellas tierras en cuatro larguísimos viajes pastorales que duraron 17 años ininterrumpidos de los veinticinco que vivió como obispo. Recorrió más de cuarenta mil kilómetros, a pié o a lomos de una mula.
El arzobispo misionero no delegó en nadie el trabajo extenuante de visitar cada una de las aldeas, iglesitas o comunidades. Aquel celo apostólico, las terribles fatigas del viaje, los riesgos, la paciencia apostólica, impresionaron profundamente a sus contemporáneos, como se constata en el proceso de canonización. Algunos no comprendían aquel continuo movimiento del arzobispo, como el virrey Hurtado de Mendoza que se lamenta a Madrid de que el arzobispo está siempre de viaje. Su primera visita pastoral dura seis años: recorre todo el norte del Perú, la Sierra Norte, Cajamarca, los montes de Chachapoyas y Moyobamba. En su segunda visita pastoral, que va de 1593 a 1597 visita las regiones de la costa. En
el tercer viaje misionero recorre las regiones del sur del Perú. En su cuarto viaje se dirige hacia la costa norte. Sin embargo, los viajes al calor y al
frío, bajo la lluvia y bajo el sol abrasador recorriendo centenares de kilómetros, consumieron su salud. «He recorrido -escribe- más de cinco mil doscientas leguas, muchas veces a pie, atravesando caminos llenos de barro y de ríos, físicamente exhausto por las dificultades y muchas veces sin cama ni comida».
El secreto de esa fuerza fue su pasión por Jesucristo y por los más pobres. Como San Pablo o San Francisco Javier él afrontaba todos los peligros, incluso la muerte, para llevar el Evangelio y el consuelo de Jesucristo a todas partes. Lo demás, los viajes durísimos, los peligros, las incomprensiones de los buenos o las acusaciones de los enemigos no le preocupaban.
El primer seminario
Santo Toribio fue también el obispo de los Concilios y de los Sínodos diocesanos, siguiendo también en esto la antigua tradición de la Iglesia y las directrices de Trento. Celebró 3 Concilios provinciales y 13 diocesanos, algunos de ellos durante sus viajes pastorales, en pequeñas poblaciones de los Andes. En ellos se estudiaban los problemas de la evangelización, se verificaba la experiencia misionera, con su luz se proyectaban nuevas directrices. Los Sínodos toribianos son por tanto «Sínodos de la presencia» nacidos de la experiencia, nunca de la ideología o de la abstracción.
Él tuvo también como preocupación fundamental la formación del clero. Por ello -precediendo a muchos en Europa fundó el primer seminario diocesano del Nuevo Mundo, el de Lima (1590), y un colegio para los hijos de los notables indios. Abrió el camino al clero indígena sin discriminación alguna, con la única preocupación de «dar un alma cristiana al Perú».
El Señor lo llamó mientras caminaba entre sus indios. Era el 23 de marzo de 1606, Jueves Santo. Se encontraba en el pueblecito de Saña. Entraba así en el cielo para celebrar la Cena eterna de su Señor. Pronto el clero y el pueblo le proclamaron santo y la Iglesia ratificó esa voz en 1679 con su beatificación y en 1726 con la canonización. «Prelado santísimo intercede por nosotros, para que nuestros trabajos den frutos eternos» fue la invocación de los Obispos latinoamericanos reunidos en Roma por León XIII en 1897 en el Concilio plenario latinoamericano para relanzar la evangelización tras un siglo de persecución liberal masónica contra la Iglesia. Incluso le llamaron «Totius episcopatus americani luminare maius». Juan Pablo II le ha nombrado patrón del episcopado latinoamericano.
Créditos / © Asociación Cultural Huellas, c/ Luis de Salazar, 9, local 4. 28002 Madrid. Tel.: 915231404 / © Fraternità di Comunione e Liberazione para los textos de Luigi Giussani y Julián Carrón