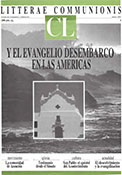Huellas N.01, Enero 1992
CULTURA
Vida nueva tras el encuentro. Ganar a Cristo
Gabriel Richi Alberti
Un comentario de Heinrich Schlier al capítulo tercero de la carta a los Filipenses
SE TRATA de una sucinta exposición sobre la Carta a los Filipenses, que el gran exégeta Heinrich Schlier, poco antes de su muerte, dirigió a una comunidad de monjas. Fue publicada como obra postuma por H. U. von Balthasar. Aquí presentamos algunas páginas (págs. 55-69), correspondientes al capítulo tercero. La versión española del texto corresponde a la traducción de la Biblia de Jerusalén. Las frases en cursiva reproducen exactamente la edición alemana.
“Por lo demás, hermanos míos, alegraos en el Señor... Volver a escribiros las mismas cosas, a mí no me es molestia, y a vosotros os da seguridad. Atención a los perros; atención a los obreros malos; atención a los falsos circuncisos. Pues los verdaderos circuncisos somos nosotros, los que damos culto según el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús sin poner nuestra confianza en la carne, aunque yo tenga motivos para confiar también en la carne. Si algún otro cree poder confiar en la carne, más yo. Circuncidado el octavo día; del linaje de Israel; de la tribu de Benjamín; hebreo e hijo de hebreos, en cuanto a la Ley, fariseo; en cuanto al celo, perseguidor de la Iglesia; en cuanto a la justicia de la Ley, intachable”.
Pablo vuelve a prestarse atención a sí mismo y a su intención. El capítulo tercero nos lo revela. Sobre todo, vuelve la mirada a su pasado. Pero antes concluye lo que había dicho en el segundo capítulo con una nueva -y ahora clara- exhortación a la alegría. Se dirige a la comunidad con el apelativo de hermanos, que a veces usamos también nosotros, en sentido figurado, para dirigimos a alguno que nos es cercano. De nuevo vemos la importancia que tiene la alegría en nuestra carta. Por lo demás, hermanos míos, alegraos en el Señor. Y como si él mismo se diese cuenta de que había hablado ya de la alegría más veces en otros contextos, añade: Volver a escribiros las mismas cosas a mí no me es molestia y a vosotros os da seguridad. Repite para fundamentar la certeza: no produce certeza en la fe cualquier tipo de alegría, sino la alegría en el Señor, la alegría que el Señor da y que se realiza con el Señor y por medio del Señor; la alegría que permanece en medio del sufrimiento, más aún, a causa del sufrimiento, en el cual se llega a ser semejantes al Señor. Por eso, donde se da esta alegría se genera certeza. Esta alegría no es una exhortación a un cristianismo “desenfadado”. No proviene de la naturaleza humana, por muy bello que pueda ser el gozo natural, sino de la gracia de Dios en Cristo, gracia que Dios da a aquéllos que como Cristo deben sufrir por Cristo.
A esta apremiante exhortación sigue de improviso un juicio violento sobre ciertas personas, de las que una vez más no se dice el nombre, que son reprobadas con vehemencia. Se trata de personas - por el contexto- que impiden la alegría en el Señor, y así amenazan la fe de la comunidad, poniendo en peligro la obra a la que el apóstol ha dedicado la vida, la obra de Cristo. Son pseudomisioneros que anuncian “otro evangelio”: cfr. Gal. 3, 1Oss. Pablo les llama sarcásticamente perros, tal y como estas personas designan a los paganos y a los cristianos. A sus ojos, los perros son los renegados, los herejes, los infieles. Ellos son los “falsos maestros”, los malos obreros, no son circuncisos, como piensan, sino eunucos, como los del culto idolátrico de los paganos; la suya no es la circuncisión signo de salvación del pueblo de Israel, signo físico de la alianza.
Nosotros somos los verdaderos circuncisos, en sentido metafórico, que llevamos el signo de la alianza de Dios. El factor decisivo es, en efecto, el Espíritu de Dios, que hemos recibido y en el que le rendimos culto. Obra en Cristo Jesús y nosotros estamos en Cristo Jesús. Es Cristo Jesús quien lo irradia: el Espíritu es el efluvio eficaz de Cristo Jesús. Nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús, y no ponemos la confianza en las ventajas terrenas o en las obras. El Espíritu de Dios nos hace ser su pueblo, Cristo Jesús es nuestra gloria. El pueblo que rinde culto a Dios es creado por el Espíritu de Jesucristo. Por ello puede gloriarse, tomar de Él su gloria. El Espíritu de Jesucristo, en el cual se da gloria a Dios, es el Espíritu del amor derramado por Dios (Rom 5,5), cuyos deseos son vida y paz. Es el Espíritu de la paz y del gozo (Rom 14,17) y de otras muchas cosas más, y puede preservamos de la glorificación de nosotros mismos y mentenemos ligados a Dios. Por este Espíritu, la comunidad puede y debe dar gracias.
La comunidad no debe -y aquí aparece de improviso otro pensamiento-poner su confianza en ventajas terrenas. El apóstol no lo hace, convirtiéndose así de nuevo en ejemplo para la comunidad, que le debe imitar. El, más que todos los demás miembros de la comunidad, podría poner la confianza en ventajas terrenas; su pasado lo demuestra. Para el apóstol se trata de su pasado judío. Ha crecido en una familia de judíos ortodoxos en la diáspora, donde el niño fue circuncidado al octavo día del nacimiento, como prescribe la ley. Y continúa con machacona insistencia: Yo soy del linaje de Israel, y precisa, de la tribu de Benjamín, la tribu a la que pertenecía el rey Saúl, nombre que pusieron sus padres a Pablo. Hebreo e hijo de hebreos, es decir, se mantenía fiel al judaismo y vivía la fe y las costumbres de sus padres. En la diáspora (en Tarso), el nombre de “hebreos” se utilizaba para designar en particular a aquellos judíos que practicaban en la vida cotidiana los usos hebreo-palestinenses ancestrales y mantenían la lengua materna hebrea. Y a como adulto puede añadir: en cuanto a la Ley, fariseo, se adhirió, por tanto, a un partido religioso cuya orientación era la observancia rigurosa de la ley. Y no sólo eso, sino que se adhirió a un grupo totalmente contrario y hostil al cristianismo, llegando a ser así en cuanto al celo, perseguidor de la Iglesia, (cfr. 1 Cor 15,9; Gal 1,13. 23). Pero sobre todo era intachable en cuanto a la justicia de la Ley. Se había consagrado a la ley, y se jactaba del cumplimiento de la ley judaica. Estaba orgulloso de su judaismo y esto significa, en última y en primera instancia, que estaba orgulloso de sus obras. Con ello se convierte para nosotros en el ejemplo de cómo se puede pasar de la hostilidad contra el cristianismo al cristianismo. Ciertamente no gracias a las propias fuerzas, ya que se trata del don de Dios, el Espíritu, que en Jesucristo toma posesión de nosotros (cfr. Gal 1, 15ss).
“Pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún: juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas, y las tengo por basura para ganara Cristo, y ser hallado en Él, no con la justicia mía, la que viene de la Ley, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurreción de entre los muertos".
Esta sección comienza con una, mejor, con la gran sustitución. Cristo ha cambiado todo. Por gracia de Cristo, Pablo ya no es un hebreo que se jacta de la ventajas de los suyos y de su pueblo. Por virtud de Cristo se ha convertido en cristiano y apóstol que ha recibido la gracia de Dios. Por Cristo ha podido juzgar su judaismo como una pérdida. No simplemente su pasado, ya que habla de un presente estable: juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor.
Conocimiento de Cristo que, naturalmente, no significa simple posesión de nociones sobre Jesucristo, sino experiencia de Cristo Jesús. Es sublime, es decir, supera todas las ventajas, las supuestas ventajas de ser hebreo; sobre todo supera la justicia que se deriva de la ley y que es, oscura o públicamente, afirmación de uno mismo. Estas supuestas ventajas desaparecen en la nada cuando se alcanza la experiencia de Jesucristo.
Se puede afirmar también que el judaismo centra su esperanza en el Mesías que debe venir. Pero decir que ya ha venido, y que ha venido de parte de Dios en este Jesús, que ha traído la remisión de los pecados y la liberación del hombre de sí mismo, constituye un escándalo para los hebreos. Precisamente Pablo ha tenido la experiencia de este escándalo a las puertas de Damasco, y no sólo a través de su humana alegría, sino unida a un dolor sincero por sus compatriotas: cfr. Rom 9, 1-4.
Y repite una vez más: por quien perdí todas las cosas. Todo es basura -término duro- cuando se trata de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Considerémoslo: su origen hebreo, su pertenencia a la noble tribu de Benjamín, y, sobre todo, la ley y la justicia, son para él estiércol e inmundicia -ésta sería la traducción literal-. Ya no se trata de buscar la propia justicia, la que viene de la ley: fruto de la propia legalidad y de la propia justicia, justicia de las capacidades propias, que acompaña inevitablemente a la ley y es efecto, manifiesto u oculto, generalmente oculto, de toda observancia de la ley. Se trata de la justicia que viene por la fe de Cristo, es decir de la justicia que Dios da en virtud de la fe. Es la justicia que Dios confiere, y la confiere a quien cree, al que la acoge como don en la fe, en la fe en Cristo. Se puede decir: es la justicia que se instala allí donde alguien, que obedece creyendo o cree obedeciendo, acoge a Cristo como don de Dios. La verdadera justicia surge de la acogida del don de la pasión de Cristo por nosotros, de la fe en Él. Esta justicia y su fe nos empujan a pensar el bien y a realizarlo.
Ahora el apóstol desea esta justicia tras haber renegado de la suya propia. Los vv. 10-11 profundizan la afirmación. Si quiere hacer la experiencia de Cristo, quiere hacer también la experiencia de la comunión en sus padecimientos, tomar parte en sus sufrimientos, hasta que la muerte de Cristo le de forma, hasta hacerse semejante a Él en su muerte. Pero esto significa igualmente experimentar el poder de su resurrección, que ya espera como la meta a la que se acerca a través del sufrimiento. En efecto, para los cristianos, para los que crean en Cristo Jesús, la muerte es resurrección y transfiguración.
Vemos, por tanto, cómo el apóstol arranca de las manos a la comunidad amenazada de los filipenses, la ley como instrumento de afirmación de uno mismo, haciendo evidente que sólo cuenta la justicia que viene de la fe en Cristo y es don que viene de Dios y es don de Cristo. La justicia de la ley es egocéntrica, por muy escondido que pueda estar el egocentrismo. La verdadera justicia viene sólo de Dios. Nos salva por gracia, ya que viene con Cristo y en Cristo, que ha experimentado la pasión y muerte, pero también la resurrección de entre los muertos. La fe es experiencia verdadera y salvífica de Dios, que se confirma en el seguimiento de Cristo, en ese seguimiento que hace participar de su pasión.
“No que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía. Pero una cosa hago: olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, para alcanzar el premio al que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Así pues, todos los perfectos tengamos estos sentimientos, y si en algo sentís de otra manera, también eso os lo declarará Dios. Por lo demás, desde el punto a donde hayamos llegado, sigamos adelante. Hermanos, sed imitadores míos, y fijaos en los que viven según el modelo que tenéis en nosotros. Porque muchos viven según os dije tantas veces, y ahora os lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria está en su vergüenza, que no piensan más que en las cosas de la tierra. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter a sí todas las cosas”.
La sección comienza con una precisión. El apóstol -recordémoslo, no una persona cualquiera- dice: No que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto. De perfección no se puede hablar ni siquiera respecto de él, como, por otro lado, de ninguna otra persona, ni siquiera de un santo. Pero esto no quiere decir que él permanezca siempre en la misma posición que al principio. La vida apostólica, mejor, la vida cristiana en general está en movimiento. El cristiano -y el apóstol es modelo de ello- corre hacia la meta para alcanzar el premio. Y puede hacerlo porque ha sido él mismo alcanzado por Cristo Jesús. Jesucristo le ha poseído y le atrae hacia sí cada vez con mayor fuerza.
Pablo repite el mismo concepto dirigiéndose a los hermanos. No tiene la estúpida convicción de haber llegado ya y de tener ya en la mano el premio. Sólo puede decir: olvido lo que dejé atrás, es decir, todo aquello que como hebreo amaba y le era querido y también lo que su justicia derivada de la ley le podía dar. Todo eso es para él, ahora, algo muy lejano. Todo ha sido abandonado al olvido. Él se lanza a lo que está por delante, hacia el futuro, hacia Cristo mismo. Cristo es la meta, como dice en el v.14. El apóstol lo tiene ante sus ojos. Y corre para alcanzar el premio al que Dios le llama desde lo alto. En Cristo es Dios quien nos llama. Su llamada viene de lo alto: es una llamada celeste, el premio que Dios asigna en Jesucristo al vencedor, a aquél que deja el pasado tras de sí y se apresura hacia la meta. A esto queremos y debemos mirar todos los perfectos. Los perfectos no son los mejores desde el punto de vista de la observancia de la ley, sino los que están constantemente en movimiento hacia la meta, hacia Cristo. Estos somos nosotros, en la medida en que permanezcamos en este movimiento, en esta tensión. Si alguno piensa de otra manera -quizá alguno que todavía ignora estas cosas- Dios se lo revelará. Hay claramente una condición: no retroceder respecto al punto al cual hayamos llegado. No volver atrás sobre lo antiguo y no permanecer parados en lo antiguo; mejor dicho, no estar parados del todo, sino perseverar en el movimiento hacia Cristo: esto es lo que cuenta para un cristiano.
Siempre es necesario escuchar la llamada de Dios, que es Cristo, de tal modo que nos haga pasar de la ley legal a la ley de Cristo (Gal 6,2) que la gracia de Dios nos ofrece para cumplir el bien. En el apóstol y en los hermanos que viven según el modelo que tienen en él, los filipenses tienen el ejemplo que imitar. El apóstol imita a Cristo en sus sufrimientos. Los hermanos deben imitar al apóstol. Él es, por tanto, mediador entre Cristo y los hermanos, también y sobre todo en sus sufrimientos. No lo olvidemos: su gozo está en Cristo Jesús. A su palabra se une su cruz. Así debe ser también para los hermanos.
Esta exhortación es para Pablo particularmente importante. También nos la dirige a nosotros, que tan débilmente imitamos su ejemplo: ¡en el sufrimiento reside el gozo!
También en Filipos hay personas que piensan y actúan de distinta manera. Más aún, son muchos. De ellos Pablo habla con lágrimas en los ojos. En efecto, sin medias tintas, los define como enemigos de la cruz de Cristo. No se trata, pues, de los infieles, sino de personas de entre los propios cristianos que se han apartado. De ellos dice: su dios es el vientre, y su gloria está en su vergüenza. Viven como enemigos de la cruz de Cristo. No quieren sufrir y no quieren renunciar. No piensan más que en las cosas de la tierra. Y su final es la perdición. Son totalmente lo contrario de los que imitan a Cristo y al apóstol.
De estos últimos, ¿qué se puede decir? En primer lugar: son ciudadanos del cielo. Los que en la fe imitan a Cristo y al apóstol tienen ya la patria en el cielo: por ello están tan alegres. En segundo lugar: de lo alto, de Dios esperan al Salvador. El Salvador no proviene de la ciudad terrena, como muchos piensan, aunque en la Polis se dé culto a tantos salvadores. Nosotros esperamos a aquél que puede salvarnos desde la ciudad celeste, porque creemos en un mundo nuevo. Tercer punto: estamos persuadidos de que la existencia presente es transitoria y de que Cristo transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo en virtud del poder que tiene para someter a sí todas las cosas. Cristo puede someter a sí todas las cosas, no sólo nuestra existencia corporal, sino también nuestra existencia en el cuerpo. Comparado con su cuerpo glorioso, el nuestro es un cuerpo miserable. Pero Cristo tiene el poder de transformar nuestro cuerpo miserable y de hacernos entrar en la gloria. Cristo es el puente entre los dos mundos.
Es digno de atención que Pablo hable aquí siempre de cuerpo. Con ello entiende nuestra existencia terrena en su globalidad, de la que forman parte también el alma y el espíritu. Todo lo que somos está ya en la ciudad celeste. Nosotros esperamos de lo alto, con todo lo que somos, al Salvador. Con su poder Él transforma todo lo que somos en gloria. No debemos olvidar lo que somos en Él: perfectos, en el sentido de estar en movimiento hacia Cristo y de dejar atrás y olvidar lo que está a nuestras espaldas.
Créditos / © Asociación Cultural Huellas, c/ Luis de Salazar, 9, local 4. 28002 Madrid. Tel.: 915231404 / © Fraternità di Comunione e Liberazione para los textos de Luigi Giussani y Julián Carrón